↧
Judith Butler: Somos viajeros de una identidad a otra
↧
Butler: vivir un mundo más vivible...
Judith Butler Cuerpos que todavía importan. (o los fundamentos de una teoría para …“vivir un mundo más vivible”…) conferencia realizada en la Universidad de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, Argentina, septiembre 2015, Esta transcripción fue localizada por Rebeca González, la transcripción fue realizada por la licenciada María Isabel Burgos Fonseca, profesora de psicología, labora en la. Dirección de Prov. Voluntariado FTS-UNLP con el tema “Géneros, cárceles y encierro”. María Isabel Burgos Fonseca subió su transcripción así como ella es la autora de las fotos que acompañan esta transcripción, ambas fueron subidas al blog ramona (http://www.ramona.org.ar/node/57395)
María Isabel Fonseca así presentó la conferencia: “La autora aborda el concepto de CUERPO y sus vicisitudes, desde todos los atravesamientos posibles, desarrolla una profunda crítica a la tan mal entendida y reducida materialidad corpórea, realiza a lo largo de la exposición un detallado análisis del sublime conocido concepto de performatividad, constructo teórico que hasta antes de Butler, sólo tenía registro en la enunciación discursiva y como acto realizativo del mismo. La puesta en escena a través de lo discursivo, no sólo permite dar visibilidad al resultado de los procesos históricos y políticos que emergen de la compleja trama corpórea de la subjetividad, trama que se proyecta desde y hacia los cuerpo ,sean estos, sexuales, históricos, migrantes, polític@s, transgner@s, patológicos, disidentes, invisibles, resistentes, desparecid@s, negr@s,encerrad@s, mujeres, madres, etc.
Cuerpos que todavía importan.
(o los fundamentos de una teoría para …“vivir un mundo más vivible”…) a cargo de Judith Butler
El cuerpo no es lo que llamamos cuerpo, el cuerpo es mucho más que un intento reductivo y encriptado de sentido y al mismo tiempo despojado de toda la alternancia que puede llegar a tener. Cuando decimos algo, formamos derechos, cuando exponemos cierto tipo de violencia, suponemos que todos entienden quien , quienes son las personas, a quienes se afectan potencialmente la realidad a través de los derechos en ese tipo de violencia, algunas veces no queremos aminorar la marcha del debate para pensar quien es un trans y cómo se define esto, qué lucha hay detrás de esa definición o sobre quién tiene derecho a definirlo, o cómo las personas trans participan de este desacuerdo sobre esa definición en sí.
Por supuesto que todo esto surge cuando empezamos a hablar de la categoría de mujeres, quienes tienen que entrar en esta categoría, las mujeres trans deben ser incluidas, pero ¿qué tan a menudo, nos olvidamos que esta categoría de mujeres debe ser inclusiva?, pensamos que conocemos el fenómeno si lo nombramos y después saltamos a la pregunta de política, de derechos, legislación, políticas de salud, pero si analizamos estos documentos, podemos ver varias operaciones discursivas, que no sólo plantean la discusión de lo que debe ocurrir con una población en sí, sino que también definen activamente esta población , apoyando esta lucha hegemónica, sobre quienes deben definir esta población y cómo esta definición operará.
Voy a tratar de mostrarles hacia el final de mi presentación de hoy, los movimientos políticos y sociales que se oponen a la violencia contra las mujeres, podemos pensar por ejemplo las estadísticas avasallantes de femicidios a través de toda América latina, claramente son una objeción a formas horrendas de violencia.
También articulan lo que son las mujeres, lo que es, qué formas toma, y que formas debe llegar a tener la política opositora, en otras palabras, estos argumentos, se basan en definiciones que resultan ser, según mi opinión formas abreviadas de teorías.
¿Qué quiero decir, al sostener que las definiciones, son formas abreviadas de teorías?
Estoy sugiriendo, que hacemos supuestos ontológicos, cada vez que lanzamos nuestros argumentos políticos y que sin embargo hay implicancias políticas en el hecho de basarse en los supuestos de la manera que lo hacemos. Pensemos en política por ejemplo, dentro del marco de medios y fines, nos preguntamos qué tenemos que hacer para alcanzar estos objetivos, pero a medida que alcanzaban y a medida que procedemos muy apresurados, no siempre nos preguntamos, quienes somos nosotros, qué formas de acción aceptamos, de acción política o si de poder alcanzar ciertos objetivos de política, agotan el significado de la política, o de hecho el campo de la política en su totalidad, muy a menudo, aquellos que aminoran la marcha de este tipo de preguntas se consideran apolíticos, como que tal vez coartan estas acciones que se consideran políticas, bajar la marcha, que es después de todo, una manera de seguir avanzando, no es ser menos política que el que va rápido.
Si asociamos acciones instrumentales, con un ritmo más rápido de la política y la reflexión critica con el supuesto que hacemos sobre la política de un ritmo más lento, entonces estamos hablando de dos modalidades de la política, pero ya no estamos distinguiendo la política por un lado considerada como algo útil y la teoría por otro lado considerado como algo inútil aun peor, como si fuera una obstrucción de la política en sí, no existe una posición política instrumental, que no haga uso de supuestos teóricos, aunque a pesar de todo, a menudo lo teórico surge de formas abreviadas, en definiciones que no son evaluadas, en supuestos sobre el campo de acción, sobre la naturaleza de la acción en sí, en el campo de la política y sobre la pregunta de si la acción y la reflexión, funcionan en una especie de dinámica muy específica en el campo de lo político.
Estas definiciones, no sólo abrevian opiniones teóricas, también abrevian y condensan sucesos históricos, de hecho, opiniones teóricas emergen como parte de un proceso histórico, una lucha continua de cómo pensar en términos básicos como el género, el sexo, el cuerpo, todos estos tienen una historia.
Cuando nos referimos a la historicidad de la teoría, nos referimos a esta manera que tiene los procesos históricos, para congelarse y abreviarse en definiciones y términos. Los supuestos, la coyuntura, el marco, la reflexión crítica, actúan como una intervención, como campo constituido, precisamente cuando abre los términos, los libera de sus posiciones fijas. Esta intervención crítica por sí sola, no cambia el mundo, ya que el mundo no puede llegar a cambiar sin tener una intervención crítica.
¿Por qué es esto?, ¿por qué abrir las categorías, que han sido establecidas hace muchísimo tiempo? …hay que hacer que la vida sea más vivible. Estoy acá en la luz, ustedes en la oscuridad, yo hablo inglés, ustedes castellano, quiero saber que hay un encuentro en el medio, esperemos que haya un encuentro.
Hoy día, puesto que hay definiciones, muy a menudo, que se dan por hecho, por sentadas, en el campo de la política, hacen que la vida sea menos vivible, estas definiciones de género, supuestos sobre el cuerpo o la sexualidad o las maneras de comprender cómo el poder funciona, son en mi opinión claros ejemplos de que la vida, ciertamente es más vivible.
Cuando no estamos restringidos por categorías, que no funcionan para nosotros, la tarea del feminismo, la tarea de la teoría y el activismo, queer y el activismo trans, es una tarea para que sea más fácil respirar, más fácil poder caminar por la calle, más fácil tener una vida vivible, para ganar el reconocimiento cuando necesitamos tenerlo, para poder tener una vida, que podemos afirmar con placer y con alegría incluso en el medio de las dificultades, entonces, tal vez la cuestión hoy día, no sea tan sólo ¿cómo comprendemos los presupuestos teóricos?, en cuanto estos operan en medios de argumentos políticos y de qué formas abreviadas toman, sino también ¿sobre qué diferencia, hacen, la búsqueda de una vida vivible?, cuando reflexionamos sobre categorías aceptadas, sin ninguna visión crítica, por supuesto que yo llamo la atención al discurso, no solo a las categorías, sino a supuestos más amplios de lo que constituye un campo de estudio o activismo. Ciertamente voy a encontrar muchas preguntas críticas, me pregunto por ejemplo, ¿me preocupa el discurso a costa, de la realidad material y la historia?.
Me han preguntado, esta pregunta ya hace 25 años, esta pregunta ya es cómo mi amigo, me sigue a todos lados, ven que la pregunta se me repite mentalmente, constantemente.
En mis primeros trabajos, establecí el sexo, como una construcción cultural, entonces rechacé o repudié la materialidad del cuerpo.
¿Cómo respondo a estas críticas?
Primero es necesario considerar que, decir que un cuerpo es construido, no quiere decir que está plenamente construido o que no es nada más que un constructo, tenemos que poder entender en qué sentido y hasta que punto, está moldeado y dotado de significancia, en virtud del marco histórico dentro del cual se lo comprende.
Y ¿cómo pensamos entonces la materialidad del cuerpo?.
Por supuesto que sabemos que cuando tratamos de entender la materialidad del cuerpo hay distintas maneras de hacerlo, algunas personas se refieren simplemente a las características sexuales primarias, otros dicen que el sexo, caracteriza, tanto, partes anatómicas y algo más un poco más esquivo, tal vez, más esencial, acerca de lo que una persona es, otros insisten que el sexo es un supuesto complejo, de anatomía, hormonas y cromosomas y sin embargo, otros también creen que todas estas dimensiones científicas del sexo, se aúnan, para definirse por la función reproductiva, el sexo se puede definir en virtud del lugar relativo, que ocupa uno en la vida reproductiva, las funciones reproductivas del hombre otorgan sentido a los diferentes elementos y las funciones reproductivas de las mujeres le dan sentido a la definición de mujer.
Pero esto plantea grandes desafíos en este pensamiento, no todos los cuerpos sexuados son reproductivos, es decir que algunas personas no tienen edad reproductiva, algunas personas pasaron la edad en la que la reproducción es posible, algunas personas jamás serán capaces de reproducirse, otros jamás querrán reproducirse y muchos viven su vida sin reproducirse, entonces, dada la gran multiplicidad deposiciones corpóreas en relación a este mandato cultural de reproducirse, se puede decir que es necesario, obligatorio éticamente, concebir al cuerpo sexuado, fuera de los términos de la reproducción, después de todo, la reproducción, se sabe, es sólo una manera de organizar y entender la sexualidad del cuerpo y las distintas maneras de participar en la reproducción sexual.
Si la reproducción se vuelve la única manera en la que pensamos el cuerpo sexuado definitivamente, viendo todos sus elementos constituyentes posibles, en virtud de su función reproductiva posible, entonces estamos descartando la posibilidad de una vida sexual, que no tenga ninguna relación con la reproducción, pero si expandimos el paradigma de la sexualidad dentro del cual pensamos al cuerpo sexuado, ¿el cuerpo sexuado se ve distinto?.
En otras palabras, ¿cuáles son los órganos sexuados?, ahora y cuando pensamos en la sexualidad y al cuerpo sexuado, fuera del marco en el cual, el cuerpo sexuado, su propia materialidad está limitado conceptualmente por su función reproductiva. Hay que ver simplemente la historia de la ciencia, que la definición misma del sexo ha cambiado a lo largo de los siglos y que incluso ahora los historiadores de la ciencia, presentan argumentos, sobre cómo identificar los genes que determinan el sexo.
Las asociaciones atléticas internacionales discuten sobre los niveles de testosterona que establecen que alguien puede competir en los deportes femeninos, estos niveles de hormonas varías mucho entre las mujeres y plantean la pregunta de que si ¿alguien identificado como mujer puede intervenir en deportes femeninos?.
Hay variantes cromosómicas también que llegan a afectar al 10% de la población, entonces este no es un criterio, claro para la determinación del sexo.
Ciertamente decimos que sí hay diferencias materiales de los sexos, cuando a la gente le digo esto, golpea la mesa, piensa la materialidad de la mesa, como la materialidad del sexo.
Cuando tengo que golpear al cuerpo, ¿dónde golpearíamos para establecer esta diferencia?.
Pero bueno.,¿A donde golpearíamos?, tal vez golpeo a otra persona y no a mi mismo.
Cuando decimos que hay diferencias materiales entre los sexos y hablamos así, siempre decimos esto, hasta yo misma digo esto, en el momento que estamos hablando así, nos estamos refiriendo a una versión histórica de materialismo.
No negamos las diferencias materiales, a pesar de que las variaciones y las excepciones, sería un error, hasta sería cruel llamar estas diferencias universales, incluso en este momento tan obvio, donde estamos declarando la materialidad, hasta yo misma digo eso, en el momento de la materialidad, que estamos hablando así, implícitamente nos estamos refiriendo, a una versión histórica de materialismo.
No negamos la generalidad de las diferencias materiales, a pesar de que dadas las variaciones y las excepciones, hasta sería cruel, llamar a estas diferencias universales, incluso en este momento tan obvio, donde estamos declarando la universalidad y la materialidad de los sexos, ya estamos entrando en el campo discursivo, cuestionando lo mismo que estamos diciendo, sin saber que sentido debe prevalecer, sin este marco, no entendemos la historia, de la ciencia, ni tampoco como el sexo opera en distintos idiomas, debemos entender la dificultad y el carácter demandante, que tiene la traducción de obras sobre la materialidad del sexo, que intentan traducir de un idioma a otro, finalmente creo que esta idea, presenta muchas veces a las ciencias empíricas, describiendo el cuerpo, como un fenómeno empírico discreto, no comprenden que el cuerpo es un ser vivo, o no distinguen adecuadamente entre distintas formas de vivir o de morir.
Si al cuerpo, lo tratan nada más como una cosa positiva, discreta mensurable, verificable, discreta, bien tendremos certeza de su existencia, incluso de su materialidad, de acuerdo con distintos criterios positivistas, pero habremos aceptado una manera positivista de ver las cosas, en ese momento habremos perdido de vista las relaciones por las cuales existen los cuerpos, relaciones sin las cuales, no existe ningún cuerpo.
¿Qué pasa si un cuerpo es un campo de relaciones?.
Siempre dependientes e interdependientes, qué pasa con el cuerpo si envejece, vive, se enferma, se enamora, muere o si está muerto, como puede tener esta dimensión temporal de la vida corpórea, si lo restringimos a la descripción positivista del cuerpo como un hecho material, ¿cómo lo entenderíamos?, ¿cómo entenderíamos su temporalidad racionalmente si aceptamos esta definición positivista de su realidad material?, es verdad que le damos distintos nombres al cuerpo, según el discurso que usemos o en que idioma hablemos, o qué propósito queremos que el cuerpo sirva, o que significado social puede llegar a tener, tal vez lo que llamamos su materialidad sea algo que nos evade constantemente, le tratamos de dar un nombre, no hay un único nombre, para el cuerpo, entonces sea lo que sea el cuerpo, quedará capturado por un nombre en particular, está allí esquivo, persistente y sin embargo en definitiva capturar el discurso, es acceder a él es a través del discurso, que no puede capturar el cuerpo, esto no es negar que el cuerpo exista, simplemente estamos diciendo que seremos firmes cuando decimos que se ve, se mide, se verifica el cuerpo material, estamos enredados en un discurso que no puede, ver la única manera de entender, lo que es el cuerpo y lo que significa, los cuerpos perduran como seres vivos a veces y buscamos para darle un nombre a algo a aquellos, que nunca podrán ser nombrado por completo o en definitiva, el cuerpo tal vez sea, parte de nuestra humildad lingüística o conceptual, entonces por que preocuparnos por nuestras preguntas.
Un motivo por el cual nos preocupa, es porque las mujeres, las personas de género no confortantes o minorías sexuales, generalmente están mal reconocidos o no reconocidos, cuando alguien vive en un cuerpo que está mal reconocido, sufre insulto, acoso, prejuicio cultural, discriminación económica, violencia policial o patologización psiquiátrica, esto conduce a maneras desrealizadas de vivir en el mundo, una manera de vivir bajo la sombra o como sombra, no como un sujeto humano, si no como un fantasma, generalmente termina siendo el fantasma de alguien más, sin embargo vemos que a través de los movimientos sociales, que buscan el reconocimiento y el empoderamiento político.
Las comunidades de LGTBQ, han emergido de las sombras, siendo visibles y audibles con su vida y las vidas que tienen con los mismos derechos, que todos los demás de, amar, perder, celebrar y llorar, por supuesto buscamos el reconocimiento de este mundo, para poder existir como sujetos sociales que participan en un mundo común, al mismo tiempo sabemos que no hay un reconocimiento perfecto en este mundo, esto no quiere decir, que debamos abandonar la lucha por el reconocimiento, tan sólo quiere decir, que tenemos que entender el reconocimiento, como una lucha continua, pedimos el reconocimiento, no solo por quienes somos, nosotros, por nuestra propia capacidad de autodeterminación, el derecho a la igualdad, a la libertad.
Los cuerpos que han vivido bajo la sombra ¿cómo emergen, ante la luz más brillante?.
No tal vez, bajo la iluminación más plena, si no bajo una luz más brillante, emergen gracias a la solidaridad entre individuos, heroicos, vivimos en un mundo donde los cuerpos no sólo se comprenden, con normas convencionales de género o cuando aquellos que son excluidos de la sociedad, son comprendidos, como no civilizados y ¿cómo hacemos que estas vidas se hagan visibles?, audibles, bajo estas condiciones, ¿cómo pueden ser reconocidos, los cuerpos cuando no se ajustan a la norma social, de lo que deben ser los cuerpos?, ¿qué actos como agentes son necesarios para contrarrestar las puertas de exclusión, desrealización y también de violencia?, ¿cómo se juntan los cuerpos para significar su existencia, a su inteligibilidad y persistencia?, algunas veces es el mismo hecho de ponerse de pie, caminar juntos, de reunirse, lo que asegura su existencia social, lo que significa su demanda política y promete así un futuro político diferente.
A pesar que mi pensamiento en general, se dedica al feminismo, políticas de género y derechos sexuales, es importante la pregunta de quién puede ser reconocido, tiende a muchas otras poblaciones, de hecho se extiende a más grandes grupos de la población, que viven vidas precarias, se reúnen para protestar contra medidas de austeridad, para protestar contra leyes inmigratorias, injustas, para protestar contra explotaciones de trabajo temporal, el profundo sentido de que no hay un buen futuro, la carga de una deuda impagable, el miedo de un régimen autoritario, o de la violencia social y política, la gente se reúne, no sólo para, hablar sobre su posición apolítica que hacen sus vidas invivibles, simplemente también y de manera firme, ponerse de pie juntos, con el apoyo que necesiten, en público, más iluminados de lo que estaban antes, para captar la atención a sus vidas corpóreas, que sufren cuando no hay refugio, cuando no hay suficiente alimento, cuando no hay un buen sustento o atención de salud, por que les resulta inaccesible o simplemente no lo pueden pagar, su presencia manda una ola certera a través de toda la sociedad que dice, nosotros los invisibles existimos.
Esto ocurre en varios países, en Turquía, Rusia y recientemente en Iguala, México, la gente igual de todos modos, se reúne, corre el riesgo, se moviliza, por su vulnerabilidad, buscando el objetivo de mejorar y hacer conocer sus fuerzas y me preocupan en particular, los 43 estudiantes de México, que se suponen desaparecidos y que están muertos, desaparecieron porque simplemente se reunieron, para protestar por medidas de austeridad de la universidad y ¿qué hicieron?, querían conmemorar a aquellos que se opusieron, antes que ellos, con valentía y fueron asesinados, cuando pensamos en esos estudiantes, que lloramos su perdida y demandamos justicia, sabemos que fueron desaparecidos, fueron desaparecidos, porque se reunieron, porque ejercieron su derecho a asociación, su derecho a reunirse, en inglés decimos, pusieron sus cuerpos en la línea de fuego, ejercieron su derecho más básico dentro de la democracia y sin embargo, fueron tratados como criminales como enemigos del estado, contra el estado y contra la policía, esas pérdidas deben estar reconocidas y las circunstancias y su desaparición deben ser conocidas públicamente, un equipo de argentinos, fue a ese lugar ciertamente, para descubrir y testear la evidencia, las pruebas materiales.
Argentina sabe mucho sobre los desaparecidos, se está colaborando en este sentido.
El debate, sobre cómo entender el cuerpo, sobre cómo entender la categoría de los sexos, a menudo se desafía nuestras ideas del sentido común, sobre lo que es natural y lo que es necesario de pensar sobre género y sexualidad, desafía un cuerpo que ha sido formado por normas dominantes de la sociedad.
Les sugerí que puede ser difícil revisar nuestras ideas, sobre todo lo que es natural y lo que es necesario, pensamos sobre género y sexualidad, les sugerí también, que estos debates teóricos, son importantes cuando tantas personas, que viven fuera de la norma o en situaciones precarias, luchan por su reconocimiento y el apoyo para sus mismas vidas.
Hablé de tres grupos distintos aunque muchas veces se superponen mujeres, género, minorías sexuales, poblaciones precarias y aquellos que se reúnen abiertamente para ejercer su derecho, democrático incluso cuando estos implican correr el riesgo de sufrir violencia, entonces en un nivel estamos preguntando sobre la idea implícita del cuerpo en movimiento y ciertos tipos de demandas políticas y movilizaciones en otro nivel, estamos tratando de descubrir cómo las movilizaciones presupone un cuerpo, que requiere apoyo popular y político, pero también apoyo de infraestructura, incluyendo claramente apoyo económico y mediático, muchas de las reuniones públicas atraen gente que ellos mismos están en posesiones precarias, estas personas, están mostrando su precariedad, y al mismo tiempo están resistiendo esos propios poderes que son responsables de esa precariedad podríamos hacer que esta cuestión sea individual, podríamos decir que cada cuerpo, tiene derecho a casa y comida, a libertad de circular, a libertad de respirar, circular protegidas de la violencia, incluso podemos universalizar esta afirmación diciendo “todos los cuerpos tienen derecho”.
Al hacerlo, particularizamos, el cuerpo como discreto, como materia individual.
Está formado por una norma de ¿qué es el cuerpo?, ¿cómo debería ser conceptualizado?, por supuesto esto parece correcto, pero esta idea del sujeto corpóreo individual de derecho, tal vez podría no capturar ese sentido, que está presupuesto por el derecho y que corresponde con una visión alternativa del cuerpo, si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, esto es lo denominamos afirmación ontológica, (no puedo serlo, pero parece que estoy más vieja y no importa ya).
Si aceptamos lo que es un cuerpo, en su dependencia de otros cuerpos y redes de apoyo, estamos sugiriendo, que no es del todo correcto concebir los cuerpos individuales como totalmente distintos unos de otros, por supuesto, ni están unidos en un ente social amorfo, pero si no podemos conceptualizar, el significado político del cuerpo humano, sin comprender esas relaciones en las que vive, florece y prospera, no vamos a ser el mejor caso posible para los diversos fines políticos, que queremos lograr, lo que sugiero es que es no es solamente que este u otro cuerpo está enredado en una red de relaciones, sin importar y a pesar de sus largas fronteras también precisamente en virtud de esas fronteras, están definidas por las relaciones que hace que su propia vida.
No sé, si podemos entender el cuerpo en estos términos, sugerí, que si entendemos los cuerpos, tal cómo están definidos, en interdependencia, esto quiere decir que este cuerpo, no puede existir sin otro cuerpo, el yo requiere del tú, para vivir, estamos unidos unos a otros socialmente y de maneras importante, yo no puedo vivir, sin vivir junto a algún grupo de personas y las luchas más individuales, por la sobrevivencia, también son una lucha social.
¿Qué tipo de mundo es este en que la privación de los derechos políticos es aceptada como una forma necesaria de vida?.
Yo quiero sugerir, que no podemos permitir que las formas de pensar normales, limiten nuestras formas de imaginaciones políticas. Mi trabajo, sobre la performatividad de género ha llegado a mi trabajo más reciente sobre la precariedad.
La precariedad siempre estuvo presente en género en disputa ¿o adopté un nuevo giro?.
Dejó el género atrás…la precariedad siempre estuvo allí… y no, la verdad es que no dejé atrás el género. Decir que el género es performativo, es decir que es un cierto tipo de actuación, el aspecto del género es considerado erróneamente como parte de su verdad interna o inherente, pero el género se ve impulsado, por normas obligatorias, las que demandan que seamos de un género o del otro, dentro de un marco totalmente binario, la reproducción del género siempre es una negociación con el poder y finalmente no hay géneros sin esta reproducción de normas, con formas de rehacer la norma de maneras inesperada, reabriendo la posibilidad de un rehacer de la realidad del género en nuevas líneas.
La creación política de éste análisis, se encuentra en el llamado, a dejar que la vida de las minorías de género y sexuales, sean más posibles y más vivibles que los cuerpos que no conforman a un género, así como aquellos que se conforman demasiado bien y a un costo elevado respirar y mover con libertad en espacios públicos, como privados.
La teoría de la performatividad de género, nunca prescribió, qué performance de género estaba bien o era más subversiva y cuales estaban mal o era más reaccionarias, no trato de imponer esa opción, el punto precisamente era relajar esa opción, esa limitación coercitiva de las normas de la vida de género, que no es lo mismo que trascender todas las normas y ¿ por qué?, bueno, porque de lo que se trata es de vivir una vida más vivible, quiero sugerirles que la precariedad siempre ha sido central en esta imagen performativa de género, fue una teoría y una práctica que se oponía a las condiciones invivibles de las minorías, también estas mayorías de género que basaban como normativas a costos somáticos y psíquicos muy elevados, la precariedad, designa esta condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones sufren de redes económicas de apoyo y se ven diferencialmente expuestas a lesiones de violencia y muerte.
Por lo tanto la precariedad, la distribución diferencial de la precariedad, que están expuestas y que sufren más riesgos de enfermedades de pobreza de hambruna, de desplazamiento, de vulnerabilidad, de violencia sin una protección adecuada, sin equiparación, la precariedad también caracteriza esa condición políticamente inducida de vulnerabilidad maximizada y exposición a violencia callejera, violencia política, pero que los instrumentos judiciales no brindan la suficiente protección o reparación al respecto.
Con precariedad podemos estar hablando de poblaciones que pasan hambrunas o que están cerca de la hambruna o cuyas fuentes de alimentos llegan un día, pero no al siguiente o están racionados, por lo menos, cuando el estado de Israel decide cuando necesitan seguir los palestinos y las raciones de las comidas, el agua.
Hay muchos ejemplos globales. vemos ahora un número increíble de refugiados que no tienen cobijo, que buscan algún tipo de santuario, también podríamos estar hablando de las trabajadores sexuales transgénero que tienen que defenderse contra la violencia callejera y el acoso policial, y a veces son los mismos grupos y a veces son diferentes, pero cuando son parte de la misma población, están unidos por su sujeción, unidos a la precariedad, incluso si no quieren reconocer el vínculo, entonces, están directamente relacionadas con las normas de género, porque sabemos que quienes no viven su género de modo inteligible, tiene más riesgo de acoso de patologización y de violencia.
Las normas de género, tienen todo que ver con la forma y la manera que podemos mostrarnos, aparecer o presentarnos en el espacio público, ¿cómo y de qué manera lo público y lo privado se distinguen?, ¿de qué manera esa distinción se instrumentaliza en la política sexual?, ¿quién será criminalizado en la base del aspecto público?, ¿quién será tratado como un delincuente?, o ¿producido como un delincuente?, que no siempre es lo mismo que ser un criminal o un delincuente nombrado en un código judicial que discrimina contra la manifestación de ciertas normas de género o ciertas prácticas sexuales, ¿quién no será protegido por la ley? o más específicamente la policía, en la calle, en el lugar de trabajo, en el hogar, en códigos legales, o en instituciones religiosas, ¿quién será estigmatizado y privado de derechos?, al mismo tipo que se convierte en objeto de imaginación y placer de consumo, ¿quién tendrá beneficios médicos, ante la ley las relaciones familiares o íntimas?, ¿de quién serán reconocidas ante la ley o criminalizadas por la ley? o de hecho puede cambiar bastante radicalmente según que código legal está vigente o que código religiosos o secular o si la tensión entre los códigos legales se resuelven.
Para mí, la cuestión del reconocimiento sigue siendo muy importante, porque si decimos que creemos que todos los sujetos humanos merecen un reconocimiento similar, presumimos que todos los sujetos humanos son igualmente reconocibles, pero que pasa si el campo del aspecto, no admite a todos, que pasa si ese campo está regulado, de tal manera que solamente cierto tipo de seres aparecen como sujetos reconocibles y otros no.
Seguramente esta es una cuestión presentada por los movimientos de los derechos animales, porque solamente los sujetos humanos están reconocidos y ¿el lugar de los seres vivos no humanos?, esta pregunta está relacionada y a veces se confunde con otra, ¿qué humanos cuentan como humanos? qué humanos son elegibles para el reconocimiento dentro de la dominancia, dentro del aspecto y ¿ cuáles no?, ¿qué pasa con aquellos que no aparecen como sujetos dentro del discurso hegemónico?, conocemos esta pregunta de la manera de la teoría del género, hay normas sexuales de género que condicionan ¿quién y qué es ilegible? y ¿quién y que no expone a quien no se registra dentro de la inteligibilidad de formas diferenciales de violencia sexual?.
La performatividad del género está relacionado con formas diferenciales, en la que los objetos, son elegibles para el reconocimiento.
El reconocimiento depende fundamentalmente, de la presentación por la que pueda aparecer el cuerpo, sería algo que se llama reconocimiento total, seguramente es una fantasía y nos encierra, en un fantasma de ¿quiénes deberíamos ser o podríamos ser?, ciertas formas de ser privados de reconocimiento, dan ventaja a la posibilidad de persistir.
Para ser un sujeto, se requiere primero, encontrar el camino con ciertas normas que dan reconocimiento, normas que nunca elegimos. No podemos encontrar nuestro camino dentro de las normas de género, o simplemente pudimos encontrar nuestro camino con muchas dificultades, estamos expuestas a los que quieren decir los límites de la reconocibilidad, podríamos llamarlo así. Existir dentro de ese límite quiere decir, que la reconocibilidad de la propia vida, está cuestionada por lo que podríamos llamar, las condiciones ontológicas sociales de la propia persistencia.
En algunos discursos liberales, están los sujetos, son tipos de seres que existen antes de una ley existentes y viven su reconocimiento dentro de, pero ¿qué es lo que hace posible presentarse ante la ley?, la pregunta que Kafka presentó, uno tiene que tener acceso o estatus, uno tiene que tener acceso, ingresar, aparecer, dar forma y aquí podemos pensar en la situación de los trabajadores no documentados o aquellos cuyo estatus está criminalizado desde el comienzo, que requieren tanto los derechos como las obligaciones, las protecciones y los poderes de las ciudadanías.
¿Qué está en juego, cuando la política performativa se encuentra en medio de la lucha con la precariedad? y ¿qué tiene que ver esto, con nuestro debate del conocimiento? y ¿alguna vez vamos a volver a la materialidad del cuerpo?
Bueno, como sabemos no todos pueden dar por sentado el poder, caminar en la calle o ingresar a un bar, caminar por las calles solos, sin acoso policial, caminar sin la compañía de otros, otras forma de protección no policiales, sin embargo cuando una persona trans, camina por la calle o ingresa a un Mc. Donad, en EEUU, hay una pregunta de si ese derecho, de ingresar a un edificio o de caminar por la calle, puede ser ejercido por el individuo solo, si la persona es medianamente buena en defensa propia, sí puede.
Si esta persona, está en un espacio cultural, donde ese derecho a caminar está aceptado, seguramente podrá hacerlo.
Si es posible caminar sin protección y aun así, estar seguro, para la vida diaria que sea posible sin retornar a la violencia, es posible apelar a la seguridad, porque hay muchos que postulan este derecho, incluso cuando esa persona está caminando sola, si el derecho es ejercido y respetado, es porque hay muchos aunque no estén presentes ahí, ejerciendo ese derecho en ese mismo momento.
Cada yo, trae los otros consigo, cuando esta persona ingresa y se encuentra en un lugar no protegido, o está expuesto, podríamos decir que hay un grupo, si no, una alianza que está caminado también ahí, ya sea que haya o no alguien a la vista, por supuesto si es una persona singular que camina, que toma el riesgo de caminar, por allí, pero también es la categoría social que atraviesa, ese andar particular, ese movimiento singular, en el mundo y si hay un ataque apunta al individuo, pero también apunta a la categoría social que es una razón por la cual tendremos que abrazar activamente, la categoría social y pensar en categorías reflexivas ¿cómo corporizarlas?, tal vez podemos seguir llamando performativo, a este ejercicio de la categoría social, esta corporación este ejercicio de género, el reclamo político corporizado a la igualdad de la protección contra la violencia.
Para poder moverse dentro de esta categoría social en el espacio público, caminar de hecho es decir que este es un espacio público, en el que caminan siempre transgéneros, es un espacio público, en el que personas con cierto tipo de vestimenta, no importa su género o qué religión indican, son libres de moverse sin ninguna amenaza de violencia, todos somos potencialmente precarios y por eso tal vez, nos unimos contra la austeridad, nos oponemos a la vida pública diezmada de instituciones y buscamos apoyarnos en los movimientos que se opongan a las desigualdades tan aceleradas.
La precariedad, no depende totalmente de nosotros, sin embargo es una posibilidad que todas nosotras podemos vernos afectados, si yo voy a sobrevivir y a florecer, a intentar llevar una buena vida, será una vida vivida con otros, no perderé este yo, sino que en cambio, lo que yo sea, será transformado por mis conexiones con otros, ya que mi dependencia del orden, incluso mi dependibilidad son necesarias a fin de vivir, y vivir bien, nuestra exposición compartida a la precariedad, es simplemente un avance, una razón de nuestra igualdad potencial y de nuestras obligaciones recíprocas, a producir juntos, condiciones de vida vivibles, a reconocer esta necesidad que tenemos de los otros, reconocemos también principios básicos que informan las condiciones de vida democráticas de una vida vivible, estas son condiciones críticas de la vida democrática, en el sentido que son parte de una crisis continua, pero también porque pertenece a una forma de pensar y de actuar, que responde a las urgencias de nuestro tiempo, una forma de pensamiento crítico y actuación crítica, entonces, volvemos por la pregunta que le formulé al inicio ¿qué lugar ocupa la teoría en la política?.
Tod@s ustedes vinieron acá, así que no tendría que hacer esta pregunta, tal vez alguno se la han hecho ya, ¿Por qué tendríamos que ir lento con la teoría, no hay urgencias tan obvias que tenemos que responder?. Yo estoy a favor de esta capacidad de responder aunque solamente a través de la respuesta podemos seguir actuando, reconocer esa interdependencia que forma nuestra situación global, que adopta las formas de desigualdades globales, pero la pregunta es ¿Cómo esta capacidad de respuesta entra en nuestro análisis? Y después en nuestra práctica, esta incapacidad de respuesta ¿cómo toma forma de responsabilidad?.
Si consideramos los informes de feminicidios en América Latina, en Honduras, El Salvados, Guatemala, pero también aquí en la Argentina, muchas veces son historias sensacionalistas que aparecen en los periódicos, hay horror, por supuesto, la gente puede responder a eso, pero relacionado con un análisis que nos ayuda a conocer la mejor manera de movilizarnos contra estos delitos tan difundidos, se dice que los hombres son patológicos o que la situación es trágica, la historia la tratan como aberrante, conciben con la descripción de las feministas, sin embargo, las descripciones que las feministas hacemos, están tratando de teorizar la situación y de conocer los términos, que deberían enmarcarse y comprenderse.Los términos en los cuales deberían ser opuestas también.
Monserrat Sagot es de Costa Rica y ha analizado las tipologías legales que describen el femicidio, ella propuso términos nuevos para entender la realidad social, para que las categorías de las mujeres incluyan las trans-mujeres de Costa Rica. Sostuvo que el femicidio expresa de forma dramática, la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación de dominación, terror, vulnerabilidad social, exterminio incluso impunidad. En su opinión, no servirá explicar los asesinatos, a través del recurso característico individual, patología incluso, alguna teoría sobre agresión masculina, en cambio, estos actos tienen que ser comprendidos en términos de una estructura, prevaleciente y tenemos que poder describir como una forma extrema, de terrorismo sexista y oponernos a eso, sobre esta base, por un lado, como si, se nos pidiera comprender la desigualdad, como la base para los asesinatos y no siempre como un elemento intuitivo.
La desigualdad es el marco en el que deberían entenderse los delitos, la presunción es que el homicidio es una forma extrema de dominación. Hay otras formas, la discriminación, el acoso, los malos tratos, estos deben ser comprendidos, como un continuum con el femicidio. La forma más extrema de dominación en las mujeres según este análisis es el homicidio, este modo de razonamiento nos lleva tal vez a una paradoja, dado que el exterminio es el objetivo, ya que los que dominan necesitan que uno esté subordinado y vivo para que puedan mandar y ser dominantes, si el subordino muere, el amo queda sólo, podríamos decir, ya no tienen la posición dominante, si no se convierten en este punto, nuestra relación nuestro concepto de desigualdad da paso a una de genocidio, nadie domina a los muertos, pero no estoy segura, sobre todo por los debates de los significados de los asesinatos en masa.
Aquí en Argentina y en Chile, la memoria de los asesinatos en masa, deberían ser narrados de una forma y esto es una lucha, en cuanto ¿quién domina a los muertos?, pero los asesinatos en masa en algún, son imposibles de la dominación y la imposibilidad fruto de la igualdad y desde entonces el homicidio se ha convertido en la norma.[Párrafo tal cual, al parecer la traducción tropezó y dejo frases sin sentido]
Los homicidas no implican el asesinato de todas las mujeres, algunas mujeres que son asesinadas mueren, pero otras mujeres siguen viviendo, son conscientes de esos asesinatos y son conscientes de que ellas también podrían morir perfectamente, cuando la población de las mujeres no muere y permanece viva, la práctica de la dominación se instala de forma tal, que se convierte en imperativo para las mujeres, que viven en estas condiciones, entonces en este sentido, hablar de las prácticas del asesinato de algunas mujeres permite que otras mujeres sepan que otras mujeres podrían ser asesinadas, bajo la condición en la que no pueden subordinarse, un ejemplo terrorífico, es la policía que se niega arrestar. Los sistemas legales, que se niegan a procesar, o incluso la policía que infringe violencia sobre las mujeres que se atreven a hacer una denuncia cuando sufren violencia, a este asesinato lo llamaos violencia y es correcto llamarlo así. También tendríamos que llamar violencia a la institucionalización del terror, que se reproduce con estas prácticas, si a esto último, la institucionalización del terror lo llamamos, violencia también entonces, tenemos que pasar de un concepto de violencia física a otro que es institucional, si bien los dos están relacionados, unidos en una dialéctica fortalecedoora del terror, aquí es donde hay tanto trabajo teórico por hacer, ¿cómo entendemos la especificidad del terror sexual?, ¿cómo se relaciona con la dominación? y con la exterminación ¿cómo son las modalidades psíquicas de ser aterrorizados?, todas estas preguntas nos ayudan a comprender ¿cómo podría haber una intervención de escala global, para demandar una reconceptualización de esas formas de homicidios?, podemos entender las formas del poder social, que se sancionan en estas circunstancias, ahí vamos a poder contrarrestar las historias que culpa a las mujeres por sus propias muertes violentas, o que convierten a los hombres en personajes, patológicos, o que den una descripción simpática de su “ira descontrolada”.
Si bien, todas estas pérdidas son individuales y horribles, también pertenecen a la estructura social, que a conspirado contra las mujeres, como merecedoras de dolor, las categorías que no entienden la opresión del poder social, en estos casos obstruyen la oposición política efectiva y esta condición, es una de las razones por la cual debemos mantener la categoría de mujeres, abiertas a tod@s l@s que se definen dentro de es@s términos, por supuesto que hay muchas preguntas que permanecen en los usos de discursos de derechos humanos, recurso de regímenes legales que muchas veces reproducen la desigualdad, la necesidad de comprender, las necesidades de la resistencia que las mujeres tienen en estas condiciones aterrorizantes y la necesidad de crear una imagen global de esta realidad que pueda implicar el entendimiento de, cómo funcionan estos homicidios, en las prisiones de estados unidos, especialmente, cuando las mujeres afrodescendientes y las trans, que son las más vulnerables, pero también aquellas cuyas, formas de resistencia típica pueden estar dentro de las más poderosas, por supuesto esto no está restringido a América latina o Medio Oriente, no está restringido a ninguna región global.
Los trabajos académicos feministas, la jurisprudencia, de estas zonas, son cada vez más conocidos, e inaccesibles y han cambiado el paisaje legal y político, en muchos pises de Latinoamérica, y por supuesto, en los tribunales interregionales que aplican en América Latina.
Yo no sé, que tipo de revolución se necesitaría, para ser más poderoso que estas formas de terror, pero es un ideal que debería mantenerse vivo como pensamiento, no importa que difícil pueda parecer.
¿Estamos haciendo política o estamos haciendo teoría?. Es porque nos hemos tomado el tiempo, pero de empezar a pensar detenidamente, estamos mapeando el campo político, a medida que pensamos cómo se actúa de mejor manera. Cuando las categorías se abren, la teoría podría ser entendida como una experimentación con lo posible y la idea cada vez más grande de lo posible a veces, hace que la vida sea más vivible, muchas gracias.
Transcripción y Registro Fotográfico María Isabel Burgos Fonseca
María Isabel Burgos Fonseca Lic. Y Prof. De Psicolgía. Dir. De Proy. Voluntariado FTS-UNLP su tema de investigación es “Géneros, cárceles y encierro”.
↧
↧
Lacan, seminario oral 1974-1975, RSI [HE r E si...a, sesión del 10/12/1974"
↧
RSI ¿3 signos (RSI) sin privilegiar uno?¡¡¡Whatever that means!!!
¿Cómo serán los rizomas que articulen las teorías con las prácticas del análisis? ¿Se trata de elementos equivalentes que compartirían sus consistencias? Se toma en cuenta que el análisis ha optó por otorgar pre-eminencia a la práctica: cada experiencia pone en tela de juicio el saber teórico previo. Principio formulado con matices por Freud y en particular radicalizado por Lacan.
Estos rizomas (Freud, Lacan, Guattari, Deleuze, Foucault, Butler,...) dejan ver otro interrogante: al practicar tres signos (RSI) sin privilegiar uno de ellos ¿Cómo es posible esa experiencia? ¿Signos? Lacan subrayó un apoyo singular en la experiencia del signo:
"Lo que quisiera…, es que los psicoanalistas sepan que todo debe remitirlos a la solidez del apoyo que tienen en el signo, y que no deben olvidar que el síntoma es un nudo de signos. Porque el signo, eso, hace nudos…"
FECHA: sábado 31 de octubre del 2015
LUGAR SALÓN VIRTUAL POR INTERNET
HORARIO: 14 HORAS MÉXICO/ 16 HORAS ARGENTINA/ 21 HORAS ESPAÑA/ 21 HORAS ITALIA/ 21 HORAS FRANCIA
REQUISITO: PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE ACCESO LIBRE, ABIERTO,SE REQUIERE INSCRIBIRSE PUES EL SALÓN VIRTUAL TIENE UNA CAPACIDAD LIMITADA DE ASISTENTES. ESCRIBIR A sladogna@gmail,com
↧
Vídeo: Reportaje a PIer Paolo Pasolini, subtítulos en castellano
↧
↧
Franco Berardi, alias "Bifo": La amistad es la manera de salir de la explotación actual
Franco Berardi, Bifo “La amistad es la manera de salir de la explotación actual”
El filósofo italiano afirma que hemos de “re-erotizar la comunicación social” para luchar contra el “automatismo financiero” que nos gobierna
La conversación se atropella y no por falta de interés: los tempos los marca el bocado exagerado y soberano a un croissant glasé (el azúcar le ribetea los morros) que coge finamente con servilleta y dos dedos. No es el único contraste: su pelo blanco-atómico deslumbra entre la americana, las gafas, el fular y la chaquetilla, todo de negro impoluto.
Franco Berardi, Bifo, así le empezaron a llamar sus compañeros del colegio cuando jugaban a los espías (“necesitaba un mote”), pronuncia con lentitud y marcado acento italiano; paladea las palabras, hasta que, de golpe, se excita y se avalancha sobre su discurso, alzando la voz.
La casualidad habrá querido que el discurso de Berardi no haya llegado a sus dominios, pues el filósofo de 66 años ha tocado casi todos los temas: marxismo, psicoanálisis, análisis sociológico, teorías de la comunicación. Siempre con especial interés en el capitalismo post-industrial. Autor de una veintena de libros, desde su etapa de comunista raso en la Italia de los 70 pasando por el ciberpunk de los 80, el último trata sobre las sociedades liberales y las enfermedades mentales: Heroes: Mass Murder and Suicide (Verso).
¿Cómo se define a sí mismo alguien a quien han catalogado de pensador, activista, escritor, agitador, filósofo…?
Antes, mi definición favorita era la de agitador cultural. Agitador en la comunicación, la investigación filosófica… El problema es que hoy en día esta definición puede acabar siendo sólo retórica. Prefiero hablar simplemente de filosofía: alguien que está buscando algo.
¿De qué habla un filósofo hoy en día?
¿Conoces Heroes? [Libro publicado por el autor en 2015] Lo que más me interesa es la relación entre sufrimiento psíquico y el contenido de la mente colectiva. El punto de conexión entre sufrimiento y potencialidad.
¿Psicoanálisis colectivo?
Mmm… Podría ser. O neuroplasticidad. O podría ser una ciencia que tenemos que inventar: la ciencia de lo posible. No del futuro, sino de la futurabilidad.
Me he perdido.
Todo lo que es posible en el cerebro humano, pero que, si no sale, si no se expresa, se convierte en sufrimiento. En otras palabras, lo que más me interesa es desarrollar la herencia del psicoanálisis para hallar las potencialidades humanas.
Si hablamos de sufrimiento, tú que has trabajado de forma interdisciplinar el marxismo… Pienso en una fábrica. Aunque con el tipo de trabajo de hoy en día… [Miro mi móvil, rebosante de mails por contestar]
La cuestión del trabajo es más complicada y rica hoy de lo que era el siglo pasado y, por tanto, es más complicada y rica para el movimiento obrero. La actividad laboral hoy es cada vez más cognitiva. En el trabajo industrial, la alienación se producía en las horas de trabajo: implicaba una separación, lo que se hacía con el cuerpo y la actividad mental, suspendida, en aquel espacio. Hoy en día la alienación tiene un carácter muy diferente, la actividad mental no puede elegir, está continuamente explotada.
La palabra alienación se revaloriza, veo.
Sigue siendo muy utilizable. Tenemos que redefinirla, pero el fenómeno de la alienación se presenta seguro como una hiperexplotación y una expropiación de lo que es más humano entre los humanos: su emocionalidad. La relación entre precariedad y trabajo cognitivo produce un efecto: angustia.
¿Cómo es ese tipo de trabajo cognitivo?
Precario. El trabajo cognitivo se da esencialmente en condiciones precarias. Ah, la precariedad no sólo es la indefinición jurídica entre trabajador y patrón, también entra en la subjetividad de la gente. Es una despersonalización.
¿Nos aturde la mentalidad productivista?
La fusión del trabajo con las nuevas formas de comunicación hace que todo el tiempo de vida esté involucrado con la productividad. Y lo que es peor, con la competitividad y con la percepción de peligro en la relación con los otros: todo el mundo es peligroso porque el trabajo no se limita a las ocho horas.
Antes estaba claro contra quién había que luchar: el patrón. Ahora no está tan claro: ¿Cómo lo combatimos?
Combatir no es la mejor palabra.
¿No se puede combatir?
¡No! Sí, sí. [Ríe] Simplemente la palabra… No es buena. La idea de que hay un frente, contra otro frente. [Frunce el ceño, se arruga de cejas para arriba] El lugar del poder, que era tan claro en el pasado, como lugar físico y político, pienso en el Palacio de Invierno, ahora es totalmente indefinible. El poder no es un lugar, es una relación que cada vez se insinúa hacia uno mismo. El trabajo cognitivo no logra que nos reconozcamos como un cuerpo solidario: no logramos una condición de solidaridad en el interior del trabajo.
¿Y lo podemos combatir, o no?
Perdón, sí: hay que abstraerse de esta lógica a través de redes de solidaridad. De solidaridad… O de amistad. La amistad es la manera de salir de la condición de explotación actual. Pero amistad, es sólo una palabra… La política del tiempo que viene es la de la amistad; no es siquiera una política, es un psicoanálisis, es una terapia.
Pues va a haber faena que hacer con una terapia tal…
¿Cómo hacemos para desarrollar esta terapia? Mi trabajo está dedicado esencialmente a eso: ¿Cómo se desarrolla una terapia que no es individual? Una terapia que no se mueve en el cuadro topológico descrito por Freud: consciente e inconsciente. El inconsciente ha explotado hoy en día. [Ríe]
Hay otro universo paralelo, otra consciencia colectiva: el mundo en red.
L'uomo senza inconscio [el hombre sin inconsciente], del psicoanalista italiano Massimo Recalcati, habla de eso, del hecho de que nuestra vida cotidiana y comunicativa, nuestra relación con el universo comunicacional, es el inconsciente contemporáneo, que ya no está en el interior del individuo.
En Europa hemos visto muchos mecanismos entusiastas que han tenido traducción política: Grecia, sin ir más lejos. Tú has apoyado fervientemente a Tsipras.
La cuestión europea es un polo de concentración de las nuevas formas que no logramos expresar de manera política. Hablar sobre política y Europa es hablar de impotencia, como Tsipras ha demostrado muy bien. El intento de salir de la situación de crisis y explotación financiera de Europa no puede funcionar porque no se trata de una cuestión política. El concepto de política que manejamos no puede captar ya la esencia de Europa. ¿Sabes cómo se hace política ahora desde Europa?
No…
¿Te suena la abuela de Schäuble? Ahora en setiembre sacaré un libro que se llamará La abuela de Sch ä uble. Este señor dice: “Mi abuela decía que la benevolencia es el preludio del libertinaje” . La palabra desregulación es propia del neoliberalismo. Cuando hablamos de Europa, ¿qué significa reglas? La definición de regla es política: significaba una negociación racional…Hasta que llegó Thatcher.
Ella dijo que tenemos que vivir sin reglas: en el sentido neoliberal. [Ríe] Las reglas han dejado de ser resultado de una decisión racional, política, lingüística. Las reglas son un automatismo… Un automatismo financiero. Como han comprobado los griegos.
Cuando Varufakis se encuentra con los miembros del Eurogrupo, el problema no es decidir cuestiones políticas: ¡Si las autoridades políticas no deciden nada! Sólo aplican reglas que no pertenecen a su campo de decisión. Hay que enfrentarse a una condición que ya no es la del combate político. La palabra para definir a Tsipras es: impotencia.
Impotencia, dos veces ya.
Es la realidad de nuestro tiempo. Yo pienso: ¡Obama! El hombre que mejor explicita la crisis de la voluntad política. Este tipo, que es el hombre más poderoso del país más poderoso de todos los tiempos, se presentó a la opinión pública diciendo: “Sí podemos”. Podemos, la palabra más embarazosa para la política…
Me suena lo de podemos.
Sí, lo sé… [Ríe] Y la palabra es embarazosa porque, tautológicamente, es una obviedad: ‘Si eres el hombre del país más poderoso: puedes’. Pero no: no podemos. Esa es la verdad. La experiencia de Obama nos enseña que no podemos cerrar Guantánamo, acabar con la venta de armas, ¡ni salir de la guerra de Irak!
Y entonces…
Lo que tenemos que hacer no es confrontar la potencia política contra el automatismo financiero. Lo que podemos, como trabajadores cognitivos, es desprogramar la máquina que nos ha llevado al actual estado. Como trabajadores cognitivos lo podremos todo si somos capaces de reconstruir una dinámica de amistad, de solidaridad. Lo hemos construido entre todos: ingenieros, informáticos… Podemos reconstruir lo que Marx llamó el general intellect.
El problema está en las condiciones de competencia en las que trabajan los ingenieros y los poetas. Los ingenieros y los poetas no pueden trabajar juntos porque se considera que son universos separados y enemigos. Si logramos construir una condición de amistad en el trabajo cognitivo, lo podemos todo.
¿Pueden esas mismas redes de que hablábamos ayudar a esta sublevación?
¡Claro! Si hay una máquina hipercompleja que es el mecanismo de mi actividad, de tu actividad, de su actividad… Esa es Internet. El efecto del trabajo de millones de trabajadores cognitivos en el mundo, eso es Internet. Respondiendo a tu pregunta: claro que sí, la dimensión reticular es la dimensión donde el trabajo cognitivo puede desarrollarse. Internet es una condición comunicacional, no es sólo una tecnología: nos permite conectarnos y nos impide conectarnos.
La vida a través de una pantalla…
La amistad es el placer de la relación con el cuerpo del otro. ¿Cómo podemos re-erotizar la comunicación social? Hemos de re-erotizar la comunicación social. Ese es el problema político que enfrentamos hoy.
¿Hablarás sobre todo esto en tu charla? ¡Te faltará tiempo!
Generalmente no elijo de qué hablar antes de ver a quién tengo delante, en qué ambiente y espacio. Pero bueno, yo creo que voy a hablar sobre la futurabilidad: no hay futuro. No hay un futuro. Hay una dimensión imperiosamente automática del futuro, pero hay una pluralidad de futuros posibles. Tenemos que reactivar nuestra imaginación partiendo de la pregunta: ¿Cuáles son los futuros posibles? Me temo que voy a hablar de la guerra… y también del podemos real. [Ríe]
↧
¿Cómo sobrevivir "CON" nuestra locura? Kenzaburo Oé
El jardín de los Oé por Juan Forn (publicado en el periódico página 12, Buenos Aires, Argentina, 30/10/2015)
En 1994, Martha Argerich tenía que dar un concierto en Japón a dúo con Rostropovich y le propuso tocar, entre la primera y la segunda parte del concierto, una pieza muy breve, de menos de cinco minutos, obra de un compositor japonés desconocido. La extrema levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés. Argerich explicó después que para ella era “música pura” y que la había descubierto a través de su discípula y protegida Akiko Ebi, quien acababa de grabar un disco entero con las breves piezas de ese compositor desconocido. Ebi había grabado aquel disco por influencia de su primera profesora de piano, Kumiko Tamura. La señorita Tamura había dejado de dar clases a niños virtuosos para dedicarse por entero a un único alumno, con el cual venía trabajando hacía más de quince años. El alumno en cuestión era autista, epiléptico y tenía serias dificultades motrices. Su nombre era Hikari Oé y los lectores de Japón estaban bastante familiarizados con él porque aparecía en todos los libros de su padre, el flamante Premio Nobel Kenzaburo Oé.
Hikari había nacido en 1963 con una hidrocefalia tan tremenda que parecía tener dos cabezas. Su única posibilidad de vida dependía de una operación muy riesgosa y complicada que, en el mejor de los casos, lo dejaría con daños cerebrales irreversibles. Los médicos preferían no operar y el propio Kenzaburo era de la misma opinión, pero su esposa le dijo que prefería suicidarse antes que dejar morir a su único hijo. Kenzaburo debía partir a Hiroshima, para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación. Muchos de ellos padecían los mismos síntomas que sus pacientes. Tenían, según Oé, más motivos que nadie para dejarse morir y sin embargo perseveraban, logrando en algunos casos resultados asombrosos. Kenzaburo volvió y le dijo a su mujer que apoyaba su decisión. Hikari sobrevivió a la operación pero quedó con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas de movimiento y coordinación. Su autismo era total hasta que la madre notó que su atención respondía al canto de los pájaros. Kenzaburo consiguió un disco en que se oían diversos cantos de aves y una voz masculina que los identificaba. Un año después, mientras llevaba a su hijo en bicicleta por un parque cercano, Hikari pronunció su primera palabra: “Avutarda”, dijo al oír el canto de un pájaro. Había memorizado los setenta cantos distintos de aquel disco. Lo mismo le pasaba con la música: cuando oía un fragmento de Mozart (la música favorita de su madre) era capaz de identificarla al instante por su número Kochel.
Así hace su entrada la profesora Tamura en la vida de Hikari. Al principio se limitaba a mostrarle melodías sencillas en el piano, que él pudiera repetir con un dedo, pero el interés de Hikari por esas lecciones (esperaba a su maestra en la puerta de la casa con un reloj despertador en la mano) y sus sorprendentes progresos hicieron que la señorita Tamura fuese abandonando sus otros alumnos y se dedicara por completo a él. De a poco logró que cada uno de los dedos de Hikari trabajara en forma separada y pudiera encarar progresiones armónicas. Luego le enseñó solfeo y notación musical. Pero Hikari mostraba menos interés en practicar piezas de Chopin o Bach que en sus propias improvisaciones.
La señorita Tamura decidió entonces empezar a explorar junto a Hikari ese mundo de sonidos que éI tenía adentro. Las sesiones frente al piano se hicieron diarias y ocupaban toda la tarde, luego de que Hikari volviera de la escuela especial donde hacía manualidades. Rara vez apelaba a la palabra para comunicarse pero con un mero tarareo era capaz de expresar lo que quería a sus padres y sus dos hermanos. Hikari y la señorita Tamura trabajaron en ese lenguaje, con proverbial templanza japonesa, durante diecisiete años. Hikari fue componiendo breves piezas en ese lenguaje, que pulía y pulía con obsesión autista hasta lograr poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo, desde la muerte de un maestro querido hasta un día en el campo con sus hermanos (así eran los títulos de las composiciones). Un día, la señorita Tamura recibió en su casa la visita de una ex alumna, la ya célebre Akiko Ebi. Cuando ésta le preguntó a qué había dedicado todos esos años, la anciana la sentó al piano y le mostró las piezas de Hikari, y el resto ya ha sido dicho.
En 1994 Kenzaburo ganó el Premio Nobel y en su discurso en Estocolmo anunció que ya no escribiría más novelas, que no hacía falta. Porque desde 1963, desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima y de la operación a su hijo, Kenzaburo había instalado a Hikari en el centro de su literatura: había decidido darle una voz, ya que su hijo no podía tenerla. Hasta entonces su escritura estaba orientada a las catástrofes de la historia japonesa reciente: la guerra, la bomba atómica, el culto al emperador, al militarismo, y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a la paternidad y su vínculo con Hikari. En 1964, luego de la operación de su hijo, publicó Una cuestión personal. En 1966 fue aun más áspero: Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. A los que siguieron El grito silencioso y luego Las aguas han invadido mi alma. La irrupción de la música y de la profesora Tamura en la vida de Hikari se puede adivinar en los títulos siguientes (Despertad, oh jóvenes de la nueva era, o Una familia tranquila, o Carta a los años de nostalgia), pero casi no se la menciona en sus páginas; es como si no tuviera lugar en la áspera escritura de Kenzaburo: Hikari es sólo esa presencia constante en casa de los Oé. Hasta que salió el disco de Akiko Ebi y Japón primero y el mundo después descubrieron que Hikari tenía una voz propia: ya no necesitaba que su padre hablara por él.
Para Kenzaburo, darle una voz a Hikari consistió en realidad en cargar él con el tormento, alivianarle las espaldas a su hijo. Cualquiera que haya leído sus libros sabe lo duro e insobornable que ha sido siempre consigo mismo, así como con su país. Cualquiera que escuche la música de Hikari después de leer los libros de Kenzaburo entenderá al instante que, lo que hizo el padre, efectivamente liberó las espaldas del hijo. Nabokov decía que no se lee con la cabeza y tampoco se lee con el corazón: se lee con la espalda, más precisamente con ese lugar entre los omóplatos donde alguna vez tuvimos alas. La música de Hikari es así: entra por la espalda. Apenas empieza, termina. Pero mientras dura es posible imaginar esos otros momentos en casa de los Oé, esos que Kenzaburo no retrató en sus libros, esos que hicieron posible que los Oé pudieran sobrevivir a su locura, al grito silencioso (“Me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Hikari y la de su familia sin la música”, ha dicho el padre).
Kenzaburo no cumplió su promesa de no escribir más novelas; ya publicó tres. Hikari sigue componiendo sus piezas breves; ya le hicieron tres discos. En casa de los Oé, todos los días se parecen: en un rincón del living está Kenzaburo escribiendo, en otro rincón está Hikari frente al piano y, en el jardín, poblado de comederos de pájaros, se ve a la señora Oé rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas.
tallerforn@gmail.com
↧
Cae muro de Berlín: lapsus colectivo no es individual, ni singular...Alberto Sladogna
Prólogo:
La caída del muro de Berlín (1989), un lapsus calami: Simple, subo esta información del blog Unai Mezcua. Subrayo que esta experiencia – el lapsus de la caída del muro- renueva, muta las teorías analíticas respecto del lapsus en un aspecto, lo cual no es poco, es enorme: la experiencia de este lapsus muestra que su fuerza performativa- cambiar las vidas subjetivas de quienes están concernidos por él-, es un acontecimiento que no se deja atrapar por la individualidad, ni tampoco por la singularidad de uno o de cada uno, se trata de un efecto subjetivo colectivo que no es nada sino un nuevo sujeto surgido a partir de una singularidad compartida, de una singularidad con otros, sin estas características que muestra esta experiencia las jugadas teóricas y de la experiencia corren el riesgo de borrar la novedad, el acontecimiento subjetivo en un aspecto: ese lapsus es subversivo e fábrica una subjetividad sin antecedentes. El muro se cayó/calló a partir del componente material múltiple: (RSI funcionando al mismo tiempo sin molestarse unos con otros).
Gunter Schabowski, un lapsus calami
El nueve de noviembre de 1989 una incómoda pregunta del periodista Riccardo Ehrmann hizo perder los nervios a un portavoz comunista, Gunter Schabowski, quién se equivocó al decir que “las fronteras de la RDA quedaban abiertas de inmediato”. Minutos después, los berlineses del Este y el Oeste derribaban el Muro de la Vergüenza y se veían las caras de nuevo por primera vez en veintiocho años
En la mañana del jueves, nueve de noviembre de 1989, los berlineses del Este y del Oeste se despertaron en mundos distintos por última vez. Hasta ese día, un muro de ideas, hormigón, alambre de espino y minas antipersonales, patrullado por el Ejército Nacional Popular de la República Democrática Alemana, dividía la ciudad desde su construcción en 1961. Entre ciento veinticinco y doscientas setenta personas -según la fuente- murieron al intentar cruzarlo. Al anochecer de ese nueve de noviembre el muro sería derribado sin derramar una sola gota de sangre. Notemos que mientras os berlines de uno y otro lado se escandalizaban con muy justa razón del muro, nunca en la época de Hitler se escandalizaban de forma semejante ante la masacre cometida contra más cien mil homosexuales, varios miles de gitanos, cientos de infantes que sufrían de síndrome de Down, o de ciudadanos judíos obligados a barrer las calles y luego deportados para ser gaseados.
Pero en las primeras horas de la mañana de ese día aún nadie podía siquiera imaginar que el Muro caería alguna vez. Y mucho menos, esa misma noche. No obstante, la situación tampoco era de tranquilidad absoluta en la República Democrática Alemana. Durante todo 1989, se habían ido recrudeciendo las protestas y manifestaciones ciudadanas, que pedían un mayor aperturismo del régimen comunista y facilidades para viajar al Oeste. Ello llevó a Erich Honecker, líder de la RDA desde 1976, a renunciar a su cargo como Presidente del Consejo de Estado, el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado por Egon Krenz pocos días más tarde. Además, desde que el 23 de agosto se habían relajado un poco las restricciones para pasar la frontera entre Alemania y Austria, miles de alemanes habían huido al bloque capitalista a través del país magiar. Alemania Oriental se vaciaba a marchas forzadas.
Por ello, el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar, que sería muy criticado por el gobierno checoslovaco, porque entendía que aumentaría mucho la emigración desde la RDA a través de Checoslovaquia. Por ello, el SED decidió, el 7 de noviembre, regular los viajes al exterior, facilitándolos. Era una medida arriesgada, pero había que frenar la presión de la calle, que pedía más libertad, como fuera, al grito de “Nosotros somos el pueblo” (‘Wir sind das Volk!’)
Con ello, volvemos al nueve de noviembre. A las diez de la mañana, Egon Krenz abre la sesión del Comité Central que debe estudiar las medidas para frenar las fugas al Oeste. Mientras, en la Jefatura Superior de la Policía Popular se ultima la nueva normativa de pasaportes y viajes. Cuatro horas más tarde, un chófer de la policía lleva al Comité Central el documento, que se hace llegar entrega al Secretario General Krenz. La normativa tiene que permanecer en secreto hasta las 04:00 del día 10, para que todos los puestos fronterizos puedan recibir la información y preparar las medidas.
A las cuatro de la tarde, Krenz lee la nueva normativa a sus colegas de la Nomenklatura, en la dirección del Partido. Probablemente, nadie en esa sala se diera cuenta de la magnitud de lo que iban a aprobar: un relajamiento de las condiciones para viajar sin precedentes en la RDA. Es posible que considerasen que, pese a aprobar dicha medida, podrían más tarde dar instrucciones a la Volkspolizei -“la policía del pueblo”- en el sentido de endurecer la medida antes de que se hiciera efectiva el día diez.
A las cinco y media, Gunter Schabowski, nuevo responsable de Comunicación del Partido, deja la reunión del Comité Central para dar una conferencia de prensa a la que habían sido invitados los corresponsales extranjeros -entre ellos, José María Siles, corresponsal de TVE, quién realizaría una magnífica cronología de los hechos en 2009-. Egon Krenz le da a Schabowski el papel de los viajes, pero no le advierte del embargo.
Schabowski narrará la reunión del Comité Central con el habitual tono gris y monótono de los portavoces comunistas. Los periodistas atienden, medio distraídos, a lo que a todas luces parece otra aburrida rueda de prensa donde un portavoz oficial maquillará la verdad y dirá lo que más convenga al Gobierno. No así Riccardo Ehrman, delegado de la Agencia de noticias italiana ANSA, quién tiene una pregunta difícil para Schabowski. Tras mantenerle un buen rato con la mano alzada, Schabowski finalmente le concede el turno de palabra, algo poco habitual en las ruedas de prensa comunistas -que por cierto, parecen servir de modelo a muchos políticos y entrenadores de fútbol en el mundo de hoy, que se niegan a admitir cuestiones de los periodistas, pero esa es otra historia-.
“Está bien. Vamos a ver qué tiene que preguntar nuestro colega italiano”, dijo Schabowski
Entonces, Ehrman lanzó su pregunta, que cayó como una bomba al portavoz de un Gobierno poco acostumbrado a las preguntas, y mucho menos, a las incómodas.
“Señor Schabowski, ¿cree usted que fue un error introducir la Ley de Viajes hace unos días?”
Schabowski se puso nervioso, como recuerda el propio Ehrman en una entrevista para Televisión Española. Entonces, se puso sus gafas, se rascó la cabeza y leyó un papel. “Para evitar incidentes, los ciudadanos de la RDA podrían ir al Oeste, esta vez sin pasaporte ni visado: sólo mostrando el carné de identidad o un documento parecido”. Ehrman fue uno de los pocos periodistas presentes que se dieron cuenta del alcance de sus palabras: “quedaba claro -recuerda en la misma entrevista de TVE- que esto significaba que el Muro había caído”. Entonces, Peter Brinkmannº, un periodista de Bild Zeitung, también sorprendido por la declaración de Schabowksi, le preguntó sin darle tiempo ni a respirar:
“Wann tritt das in Kraft??” ¿A partir de cuándo?
“Schabowski -recuerda José María Siles- volvió a consultar los papeles y, sin mirarle a la cara –estaba demasiado ocupado buscando una fecha, que no encontró por estar en la página siguiente-, respondió.
“Ab sofort“. Inmediatamente.
Eran las las siete menos diez de la tarde, y el tiempo que le quedaba al Muro de Berlín se medía en minutos.
Inmediatamente tras abandonar la rueda de prensa, Ehrman envió una crónica a ANSA. A las 19.31, la Agencia distribuyó a todo el mundo una información titulada “El Muro de Berlín ha caído”. Fue el primero, quizás porque ningún otro creía de verdad que la rueda de prensa hubiera supuesto el funeral del Muro de la Vergüenza. Rápidamente, los periodistas de todo el mundo, incrédulos, se hacían eco de la noticia. La información también corrió como la pólvora entre los alemanes del Este, muchos de los cuales veían canales de televisión de Berlín Occidental, el lado capitalista.
Los berlineses salieron masivamente a la calle. Del lado oriental, la gente comenzó a agolparse cerca del Muro, ansiosa por pasar al otro lado. En el paso de Bornholmerstrasse, Harald Jäger, teniente coronel de la Stasi, la odiada Policía secreta de la RDA, que había visto en televisión la rueda de prensa, decidió abrir el acceso. Jäger no había recibido ninguna orden del Gobierno, pero la presión era insoportable y temía que alguno de sus soldados abriera fuego, tal y como recuerda en una información de el periódico El Correo.: Creo que eran las 23.30 horas cuando tomé la decisión. Le dije a mi gente que levantaran las barreras. Cuando la multitud comenzó a cruzar la frontera me temblaban las rodillas, pero no tenía otra alternativa.
Al poco, los berlineses de los dos lados se encaramaron al Muro, derribándolo incluso con sus propias manos desnudas. Fue el principio del fin del Bloque comunista, el cual, minado por los problemas económicos y étnicos, por las hambrunas, la falta de los más elementales productos básicos y por los enfrentamientos internos, iniciaría un veloz desplome, que finalizaría el 26 de diciembre de 1991, cuando el Soviet Supremo de la URSS anunció que “la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha sido desmantelada”.
↧
¡Leer huellas, signos, del ciervo sobre una piedra! ¿Eso es un imposible? Hay que hacerlo
Los signos de un siervo: Cómo leer su escritura sobre en una piedra, prólogo Alberto Sladogna
Había algoqueunía,en laantigua Mesopotamia, diferentesformasdeconocimiento. Había una actitudorientada alanálisis delas experiencias de situaciones singulares sólo pormediosde rastros,síntomas,indicios.Lostextosdejurisprudencia mesopotámica sebasabanen la discusión deuna casuísticamuyconcreta. Se trata del paradigma del signo,indicial oadivinatorio,que sedirigía al pasado,al presenteoal futuro. Hacia el futuro, laadivinación. Hacia el pasado, elpresenteyel futuro,al mismo tiempo,se disponíadelos signos, los síntomas tomados como signos en sudobleaspecto: aquí pasa esto y desde aquí puede llegar a ocurrir esto otro. Se vislumbra un paradigma de los signos presentado por unos de los gestos, talvez elmás antiguode lahistoriaintelectualdelgénero humano: elcazador que,tendidosobre una piedra lisa,escudriña los rastrosdejados por su presa.
Elcuerpo, ellenguaje ylahistoriadela humanidad quedaronsometidosporprimera vezaunabúsqueda desprejuiciada,queexcluíaporprincipio la intervención divina. Es obvio, el análisis, los analistas, entre otros, quedetan decisiva mutación,quepor ciertocaracterizólaculturadelapolis,aúnhoysomoslosherederos.Menosobvioeselhechode queen esecambiotuvo papelpreponderanteun paradigmadefinible del signo, definido como sintomático o indiciario,…quedefiniósusmétodos reflexionandosobrelanocióndecisiva desíntoma (semejón)sólo observandoatentamenteregistrandoconextrema minuciosidadtodoslos síntomasafirmabanesposibleelaborar"historias"precisasdelasenfermedadesindividuales: la enfermedad genéricaes,de porsí,inaferrable, la situación del enfermo, del analizante es accesible por sus signos.
Los signos dejan la descubierto la ausencia de transparencia que tiene la realidad, así obtuvo, obtenía y obtiene con RSI legitimación un paradigma paradigma indicial que,dehecho, opera en diversas y múltiples esferasdeactividad dentrodel vastoterritoriodelsaber conjeturalestabanincluidos,entremuchos otros,losmédicos,los historiadores,lospolíticos,losalfareros,loscarpinteros, losmarinos, los cazadores,los pescadores,las mujeres… Las mujeres se niegan a caer bajo el saber o el conocimiento de los llamados "hombres" -un ejército de uniformados. Loslímitesde eseterritorio del signo estaba significativamentegobernadoporuna diosa, laprimera esposadeZeus,quepersonificabalaadivinaciónmedianteelagua, así estaban delimitados términos tales como"conjeturas","conjeturar". Peroesteparadigma permanecióimplícitoavasalladopor elprestigioso(ysocialmente máselevado) modelode conocimientoelaborado porPlatón, aplastamiento que se continua so-pretexto de LA cienca, LA matemática... Lacan con su ternario infernal de RSI desplegó y dejo abierto un horizonte conjetural -termino "conjetura" que aparece aquí y allá en sus Escritos y seminarios orales. RSI propone un paradigma pragmático, a condición de que operen los tres al mismo tiempo, sin predominio de uno sobre otro, sin molestarse ni aplastarse.
↧
↧
Vídeo Sesión 31/10/2015: ¿3 signos(RSI) al mismo tiempo sin privilegiar a uno? Alberto Sladogna
↧
Notas: análisis de la potencia trinitaria por A.Sladogna
Análisis, una política de la potencia trinitaria ¿De la potencia? Si, de la potencia, por Alberto Sladogna
En ciertas condiciones, el deseo de las masas puede volverse contra sus propios intereses. ¿Cuáles son esas condiciones? Ésa es toda la cuestión. Félix Guattari, 1972
Estas líneas están suscitadas por las condiciones que imperan en la Argentina, donde está dada la posibilidad de que se instaura por la vía electoral, sin recurriri al fraude, se instaure un nuevo gobierno bajo el horizonte de una servidumbre voluntaria a una nueva forma de dictadura democrática. En México, el norte de América Latina, se vive una situación semejante ante un genocidio de la barbarie civilizada en curso que recibe el consenso de la servidumbre voluntaria. Ambas situaciones afectan mi cuerpo y otras dimensiones de mi vida, incluida la práctica del análisis. El siguiente texto está armado, construido con una serie de intervenciones, de modificaciones, de propuestas efectuadas al leer un artículo ¿Propuestas a quién, a qué, para qué? Estas propuestas se realizan sobre el tejido que elaboró la editorial “Tinta Limón” bajo el título: Contra la explotación política de la potencia, prólogo que esa casa editorial realizó al libro de Frédéric Lordon: Capitalismo, deseo y servidumbre. Marx y Spinoza. Ese libro trae a dos autores que fueron – y son- nodal para las propuestas, diseminadas aquí y allá por Jacques Lacan, se trata de Baruch Spinoza y de Carlos Marx.
Una primera ocurrencia surgió frente al epígrafe de Félix Guattari: si las masas, ese extraño conglomerado organizado bajo la presión de un solo objeto “a”- objeto causa del deseo- puede ser tomada por un deseo que se vuelve contra “sus intereses” será debido a que esos “intereses” quizás no fueron los suyos, eran los “intereses” que otros les endilgan tal como lo hacen los miembros de los Testigos de Jehová para anunciarnos el fin del mundo, del que ellos suponen que no nos hemos dado cuenta de su proximidad o de los esfuerzos de los partidos de izquierda, en particular, los trotskistas que siempre se presentan como los “defensores de los intereses del proletariado”, al margen de lo que esos proletarios muestran como siendo sus intereses, también ocurre algo semejante con algunas postulaciones de psicoanalistas cuando en lugar de leer, interpretan los “traumas” o “afecciones narcisistas”, “violaciones a la ley paterna”, “la irrefrenable tendencia al goce de la modernidad”."…".
Subrayo que cuando Lacan leyó el tema de las masas organizadas por un objeto causa del deseo lo hizo de una manera que concierne a un tema, se trató del análisis de un signo: los dirigentes del nacionalsocialismo y los admiradores de ese régimen, Heidegger entre otros, empleaban un bigote tan consistente como el que portaba Adolfo Hitler (ver sesión del seminario oral de 1964, Los fundamentos del psicoanálisis, 24/06/1964) ¡Paradojas de la historia! En la primera edición de los Escritos de Jacques Lacan, en castellano, la contratapa mostraba su foto luciendo un vistoso moño mariposa ¡Qué extraño en las primeras filas de los asistentes a sus seminarios o conferencias se poblaban de sus discípulos que portaban un moño semejante!
Spinoza-Lacan ¿Qué articulación con la experiencia del análisis, de cada análisis?
José Attal escribió La no-excomunión de Jacques Lacan. Cuando el psicoanálisis perdió a Spinoza. Se trata de estudiar, entre otras cuestiones, un hecho ocurrido a un analista, Jacques Lacan, quien en 1964 vive un momento de alta sensibilidad ante los signos que se presentan en su práctica. Lacan consideraba que la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional , lo vigilaba, escuchaba lo que ocurría en las sesiones de analizantes que concurrían con él, en particular, cuando se trataba de analizantes que hacían un proceso “didáctico” –un análisis “especial” para quienes quieren ocupar el lugar de analistas.
En 1964 Lacan despliega un seminario oral, Los fundamentos del psicoanálisis, ese seminario, señalo Attal, tiene sus vericuetos: en un inicio Lacan se coloca en un lugar semejante al de Spinoza –quien fuera ex comulgado-, Lacan se ubicaba como excomulgado de la IPA. Al final del seminario Lacan se retira de ese lugar pues localizó que ubicarse como excomulgado lo dejaba sosteniendo la posibilidad de una religión y de un Dios, ambas figuras eran las formadoras de su sensibilidad paranoica o paranoide – la IPA tenía micrófonos en mi consultorio. Subrayemos un hecho del signo: varios analizantes de Lacan en esa época funcionaban como micrófonos pues luego de sus sesiones informaban a los investigadores de la IPA sobre cómo eran (tiempo de duración, frecuencias de sus sesiones,…)
La excomunión y la no-excomunión se apoya en un filósofo: Baruch Spinoza, referente que signará el comienzo de una nueva etapa del psicoanálisis. Este filósofo ya estaba presente en la tesis de Lacan “De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad” que se abre con una frase de Spinoza, el deseo como siendo la “esencia” del hombre.
Breve, Spinoza para Lacan fue uno de sus apoyos respecto de la cuestión del signo. El lector puede seguir estos vericuetos recordando el sueño presentado por Freud en el capítulo VII de La interpretación de los sueños: “Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?” A partir de ese sueño y de un sueño semejante abordado por Spinoza, se propone José Attal mostrar una aproximación entre el tratamiento del presagio y la profecía en Freud y Spinoza así como las concepciones de la imagen y la alucinación de los dos para relacionarlas más adelante con la cuestión del deseo y la identificación que aportará Lacan. Subrayemos que Lacan junto con Deleuze y Guattari prestan especial atención a la teoría del signo que presentó Spinoza.
Lacan, después de haberse identificado con el filósofo, se distancia, recurre a la lógica de los estoicos, abandona el signo dualista de Saussure para definir la relación del signo y el analista. La diferencia entre los estoicos y Spinoza es que con el signo de los primeros es posible alcanzar a un sujeto que no está en la representación mientras que el signo espinoziano apunta al entendimiento. Lacan formula una lejanía radical respecto de esa concepción mientras el filósofo formulaba el tema del “entendimiento”, Lacan toma otro sesgo: “El psicoanalista interviene no porque comprenda, sino porque es afectado” por los signos que surgen en cada sesión. Los afectos no son del sistema significante, más bien ellos, los signos, portan un significante, no a una cadena de significantes, verbigracias, la tos de la Dora de Freud.
Y por último, Lacan toma otra distancia con Spinoza en la primera sesión del seminario oral La lógica del fantasía en la que sustituye la expresión espinoziana el “deseo es la esencia del hombre” por “el deseo es la esencia de la realidad” por considerar que la primera es deudora de un sistema teológico (oposición hombre-dios) que el psicoanálisis no puede sostener. Esta posición implicó un cambio en la experiencia del saber teórico del análisis pues el “retorno a Freud” se hizo apoyado en Spinoza, al dejar de lado ese apoyo, Lacan acaba el retorno dejando una distancia respecto de Spinoza y también de…Freud.
Para cada análisis la cuestión de la servidumbre voluntaria que sufre o vive o actúa o revive el analizante en su cuerpo suele provocar inhibición, síntoma y angustia, en ocasiones se presentan las tres sin mezclarse y operando al mismo tiempo, en ocasiones en la experiencia de un análisis abordar una inhibición afecta a un síntoma y permite dejarse guiar por el horizonte que propone tal o cual angustia, al respecto el tema de la camisa fetal que portó Serguei Constantinovich Pankejeff, apodado “el hombre de los lobos”, es cuadro digno de observarse.
1. ¿Cuánto de voluntaria tiene la servidumbre voluntaria?
El absurdo que el analista encuentra en cada hecho de dominación y de subordinación a un poder se sintetiza en un escándalo, el consentimiento que implica un componente de carácter voluntario sin el cual ninguna relación de servidumbre sería duradera ni tampoco sería llevadera. Esta naturaleza voluntaria de la sumisión es interrogada en Capitalismo, deseo y servidumbre. Spinoza y Marx. Se trata de una nueva tentativa por comprender y criticar la compleja articulación entre afectos, relaciones sociales y estructuras históricas que permite relanzar, una y otra vez, los mecanismos de explotación en la sociedad contemporánea.
Convendría tomar nota que Sigmund Freud al inventar el psicoanálisis forjó el concepto de “economía libidinal” en un horizonte social en que ya estaba descripto el concepto de “economía política”, se sabe que la libido y la polis son componentes que se requerían el uno al otro. Freud en “Sobre los tipos libidinales” (1931) señaló:
Bien sabemos que las condiciones etiológicas de la neurosis aún no han sido establecidas con certeza. Sus factores desencadenantes son frustraciones y conflictos internos: conflictos entre las tres grandes instancias psíquicas, conflictos producidos en la economía libidinal, a causa de nuestra disposición bisexual; conflictos entre los componentes instintuales eróticos y agresivos. La psicología de las neurosis se esfuerza, precisamente, por descubrir qué es lo que confiere carácter patógeno a estos procesos que forman parte del curso normal de la vida psíquica.
Para Lacan la presencia de Marx fue un componente que desde el “exterior” le brindó apoyo firme para sus despliegues teóricos; esos apoyos se localizan, en tres aspectos: a.- La invención del objeto a, objeto causa del deseo no lo es sin la plusvalía desplegada por Marx; b.- El despliegue de múltiples planos del síntoma y c.- Lacan formula en 1972 el “discurso del capitalista” poniendo en tela de juicio sus llamadas “fórmulas de los cuatro discursos” así como algunos despliegues de su seminario oral “El reverso del psicoanálisis” o “El revés del psicoanálisis” (1969/1970). Añadimos una anécdota cómica, Lacan cuando joven hizo una práctica política, se proletarizo, fue a trabajar de pescador, allí, en los breves días –el breve día- que duró su experiencia proletaria, se encontró con la mirada:
Se trataba de una lata, e incluso, precisemos, una lata de sardinas. Flotaba allí bajo el sol, prueba de la industria de conservas, a la que, por otra parte, estábamos encargados de alimentar. Resplandecía bajo el sol. Y Petit-Jean me dijo: ¿ves esa lata? ¿La ves? Pues bien, ¡ella, ella no te ve! El encontraba ese episodio muy gracioso, yo, menos. He buscado por qué yo lo encontraba menos gracioso. Resulta muy instructivo. En primer lugar, si tiene sentido que Petit-Jean me diga que la lata no me ve, es porque, sin embargo, en cierto sentido me mira… (Seminario oral 1964, Los fundamentos del psicoanálisis, sesión del 4/03/1964)
Conviene añadir un trazo de nuestra actualidad para medir y ver sus consecuencias subjetivas o más bien como se produce una nueva forma de subjetividad donde la economía está separada de la política. ¿Qué le ocurrió o le ocurre a la llamada “economía libidinal”?
El consentimiento se ha convertido, cada vez más, en representación aceptable y fundamento legítimo de las relaciones de poder. Sean éstas políticas (democracia) o económicas (contrato laboral), lo que las vuelve efectivas es su capacidad de separar el dominio de la coacción. Desde este punto de vista, que es el del orden, la sociedad se organiza a partir de proyectos fundados en el encuentro entre libertades opuestas pero complementarias: una libertad empresarial, capaz de enrolar a terceros (deseo-amo), y una libertad del trabajo que, por las condiciones de heteronomía material creciente, se halla dispuesta a articular su propio deseo al deseo empresarial. Al vínculo libre que surge de esta concertación de deseos se le da el nombre de salariado. Un tema semejante se despliega en la erótica de las llamadas relaciones de pareja que suelen llevar a unos y a otros al análisis, hay analistas que a nombre del sexo del amo formulan que esa articulación de dominio “debe ejercerse” en el análisis para que haya análisis. Hmm
La fábrica de consentimiento resulta así inseparable de una distorsión afectiva que inhibe la correlación entre situación de obediencia y pasiones tristes. Contra este poder de distorsión, se alza un cruce, un diagrama, un nudo de las filosofías críticas modernas: se ve poderosa la fórmula Spinoza-Marx. Spinoza para comprender la clave de la eficacia de la dominación en los afectos y Marx para entender las relaciones sociales y las estructuras de la sociedad capitalista.
2. “Patronazgo” es “capturazgo”
Al ensamblar la hipótesis espinoziana del deseo como potencia humana junto a la cartografía marxista de las estructuras del capital, Lordon abre una vía para retomar el problema de la servidumbre voluntaria, planteado en el siglo XVI por Étienne de La Boétie. Pero con una torsión: despojándolo de todo residuo de una metafísica de la subjetividad que piensa a partir de la voluntad del individuo libre como sujeto de consenso de la servidumbre.
No se sale del punto de vista del orden sin romper con esa creencia en la interioridad incondicionada de un sujeto contractual. Algo semejante proponen las diversas interpretaciones del llamado complejo de Edipo que así llevaría a la roca "viva de la castración” y/o a la “envidia del pene” –posición de Freud de la que Lacan, Guattari y Deleuze solían hacer mofa.
Esa es la puerta de salida que Lordon encuentra en la filosofía spinoziana de los afectos según la cual el deseo es modulado por todo tipo de afecciones, forjando hábitos y haciendo participar a los individuos de relaciones sociales estructuradas. Es este desplazamiento del punto de partida del individuo libre hacia el complejo material del funcionamiento de los afectos lo que permite iluminar críticamente la capacidad del deseo-amo (patrón) de involucrar, movilizar y –eventualmente– entusiasmar a terceros (salariado, “nuda vida”): esto es, de activar el sistema de captura del deseo. El “patronazgo”, dice Lordon, es un tipo de “captura” (el que se da en la empresa, distinto –aunque tal vez no tanto– del que se da por ejemplo en la universidad).
El patronazgo se rige por una representación del deseo en términos de intereses: una modificación del deseo asociado al cálculo del objeto de satisfacción y al dinero como única representación para la generalidad de la riqueza. En efecto, lo específico del tratamiento del deseo en la sociedad capitalista es su mediación en la forma salario como vía de reproducción material. Esta mediación monetaria constituye la clave que explica tanto el poder del proveedor de dinero (banquero o patrón o proveedor de dinero en la pareja), como la estructural dependencia del trabajo, fundada en su creciente falta de autonomía material por haber sido despojada previamente. Si, el actual capitalismo lleva a su máxima expresión una necesidad del capitalismo: requiere de cualquier forma y de cualquier clase de fuerza de trabajo que esté separada de cualquier forma de subsistencia apoyado en la naturaleza: verbg.,: cada quien debe ir a la mañana al supermercado para adquirir leche, ya no va al campo a ordeñar la vaca. El campo y la vaca son relaciones perdidas, incluso en cierta medida para los mismos campesinos, .
La moneda, en tanto que mediación aceptada por todos, es una relación social sostenida en la confianza a escala comunitaria y expresa de cierta manera la potencia de una sociedad. No hay, en este aspecto, “secreto” alguno del capital, sino técnicas de reconducción del deseo hacia la mediación monetaria, y la dependencia del dinero se vuelve condición de acceso al goce de la materialidad de las cosas.
El poder de captura que el capital despliega sobre el trabajo a través de la mediación dinero predetermina el deseo social y condiciona su estrategia (término que no se reduce al frío cálculo neoliberal sino que constituye, según Laurent Bove, las posibilidades vitales del conatus deseante) a partir de la desposesión estructural que lo heteronomiza.
Y sin embargo, Lordon no deduce de esta polaridad un antagonismo simple. Al contrario, se dedica con esmero a reconstruir la intrincada trama que encadena las sucesivas dependencias, integrando las diversas mediaciones estratégicas que operan entre el sujeto deseante y el objeto de su deseo. Este conjunto de espesas intermediaciones acaba por modelar el deseo del salariado según fluctuaciones anímicas de esperanza y temor, volviéndolo gobernable.
Estas pasiones tristes de la dependencia resultan redobladas por la violencia constitutiva del proceso de trabajo, que se transmite por los requerimientos de la competencia inter-empresarial. Será el desafío de la empresa (neoliberal) convertir estas pasiones oscuras en afectos alegres ampliando el abanico de mercancías para el consumo. El conatus del capitalismo neoliberal se juega entonces en la capacidad de las tecnologías del deseo de articular esta transacción de “alegrías” vía consumo como contracara de la intensificación de los modos de explotación.
3. Salariado más allá del salario
En la medida en que la relación salarial es tomada por Lordon en calidad de fundamento de la subsunción real del deseo a la moneda sin reducirla a uno de sus aspectos (su dimensión estrictamente jurídica), nos es lícito extender su razonamiento sobre la subsunción neoliberal más allá de la ficción ideal del contrato capital-trabajo libremente contraído, situación que no alcanza a explicar –ni estadísticamente, ni en el nivel del imaginario colectivo– la situación del conjunto de la fuerza de trabajo. Subrayemos que estamos en vías de vivir y de sufrir la mutación del concepto “contrato” que estuvo muy sostenido en el “orden” simbólico paternal; hoy se pasa al intento de instalar el “contrato flexible” no solo en las “relaciones” laborales, también en las eróticas.
Ya en su seminario El nacimiento de la biopolítica, Michel Foucault explicaba hasta qué punto el éxito del neoliberalismo se debía a su capacidad de alinear el deseo sobre el acceso al dinero sustituyendo, en la subjetividad del trabajador, la experiencia del salario por la del ingreso o renta individual. Al descubrir los fundamentos de la sumisión en los dispositivos de articulación entre estructuras y afectos, Lordon insinúa la posibilidad de profundizar en la investigación sobre las formas concretas de sujeción que surgen al multiplicarse los modos de vincular a los sujetos del trabajo con los proveedores de dinero.
Muy particularmente esto sucede en coyunturas en las que la acción de agentes financieros juega un papel fundamental en la promoción del consumo mediante el mecanismo de la deuda. Esta indicación (que para el caso europeo ha sido trabajada por Maurizio Lazzarato) puede resultar particularmente productiva para explorar los mecanismos de explotación internos a los procesos de financiamiento del consumo popular en Sudamérica.
Sea o no bajo su forma convencional-contractual, el salariado, reforzado por el crédito al consumo, constituye el objeto de las tecnologías de dirección del deseo (poder de mando y disciplinar) cuyo trabajo consiste en alinear el deseo popular sobre el meta deseo del capital. El capital es, en este sentido, un sistema de enrolamiento que fija al trabajo cada vez más a su condición de heteronomía y de conversión del deseo autónomo en deseo reconstituido por la mediación financiera.
Al tomar la empresa el comando de estos mecanismos de dirección, el neoliberalismo tiende a representarse el lazo social como un juego reversible entre finanzas y deseos, un “delirio de lo ilimitado” en el que el requisito fundamental es una fluidez de “liquidez” casi perfecta, que permite al capitalista salirse de los activos rápidamente, sin costos, realizando el ideal del mínimo compromiso con el trabajo, así abundan las librerías que no tienen depósito de libros, solo venden títulos. El meta deseo del capital encuentra en la liquidez irrestricta su sueño de independencia intolerante y violenta ante cualquier límite o restricción externa a su estrategia. Y aunque no sea el tema de Lordon, lo cierto es que esta disimetría de las relaciones de fuerzas exaspera, en el mundo del trabajo-consumo, la introducción de un régimen de crueldad creciente.
4. Contra el dominio ideal (inmanencia y libertad)
El neoliberalismo extrema la capacidad de hacer-desear dentro de la norma del capital. Lordon busca entender –recurriendo a la sociología crítica europea– la especificidad del lazo afirmativo e intrínseco que el neoliberalismo entabla entre interés, deseo y afecto, a diferencia de lo que ocurría con las formas previas del capitalismo, cuyas motivaciones eran enteramente negativas (la coacción del hambre), o bien afirmativas (el consumo fordista), pero exteriores.
El neoliberalismo es, en efecto, un esfuerzo por inmanentizar plenamente la interacción entre producción-consumo-alegría. Baste con pensar un “caso”, mientras que en la Biblia, apareció el pecado de Onán, quien vertía semen por fuera de quien fue la esposa de su hermano muerte, una obligación de acuerdo a la ley judía. Hoy en día la ciencia ha convertido a los productos del onanismo –verter fuera de…- en componentes que permiten entre otras cuestiones la inseminación artificial, lo inútil se transformó en un objeto causa en el capitalismo, como lo revelan la existencia de bancos de semen.
El énfasis puesto en la producción-consumo-deseo introduce por vez primera una “alegría” ligada a la vida, muy diferente a la sensación de “la vida está en otra parte” propia de las formas sociales capitalistas previas.
La hazaña neoliberal consiste en hacer que los asalariados se conviertan en “auto-móviles” al servicio de la empresa. Se trata de un poder de hacer-hacer, como alguna vez lo propuso Pierre Macherey, ensamblando la teoría foucaultiana de la gubernamentalidad junto a la teoría spinoziana de la producción de normas a partir de la vía inmanente de los afectos. En Spinoza se encuentran las afecciones que llevan –por miedo y amor a la sociedad– a desear la sumisión. El “hombre de los lobos” temía por su vida pues había perdido la camisa fetal que lo había protegido de las enfermedades, su camisa fue perforada por una enfermedad venérea.
Para profundizar la vía spinoziana, Lordon procura plantear esta conversión pasional sin acudir al mito del individuo libre, partiendo del sujeto siempre sometido a determinaciones, sean estas generadoras de afectos tristes (vía coacción) o alegres (vía consentimiento). Es la adhesión por la vía de las pasiones alegres la que se ubica como originalidad misma de las técnicas de dirección de la empresa neoliberal. Este trabajo de administración de los afectos alegres –a cargo del departamento de recursos humanos– constituye una dimensión central de la industria de los servicios y de la comunicación. Sin embargo, tal y como ha sido estudiado desde un punto de vista crítico para el caso de la “sonrisa telefónica” de los call centers (¿Quién habla? Lucha contra la esclavitud del alma en los call centers, Tinta Limón, 2006), estas tecnologías de la explotación del alma resultan inseparables de una minuciosa coacción molecular (pasiones tristes).
Aguda y profunda, esta preocupación por la inmanentización del control y del comando sobre el deseo descuida, sin embargo, el carácter productivo e insurgente del deseo colectivo en Spinoza (como, desde ángulos muy distintos, lo muestran filósofos como Toni Negri y León Rozitchner). La oscilación afectiva entre el amor y el temor, sobre la cual ejerce su dominio soberano la institución neoliberal, queda incompleta si no se toma en cuenta lo que la potencia, corazón de la producción deseante, instituye como afectividad autónoma. Toda la preocupación por describir la eficacia de las técnicas de control no vale si no sabe describir en su centro mismo la experiencia de la inmanencia como libertad. En concreto en términos de Lacan, de Soury y de Guattari se trata de localizar las grietas, los pliegues que horadan ese todo poder del sistema. Lordon roza el asunto cuando se refiere al carácter ambivalente del miedo en Spinoza. Miedo es lo que siente la multitud, miedo es también lo que sienten las élites ante la multitud (Balibar). Este componente dinámico del miedo jugándose tanto en la política como en la micropolitica de la ciudad y de la producción ha ocupado, y sigue ocupando, un lugar preponderante en la gestión del deseo, y nos da una clave para evitar las descripciones en términos de una sumisión perfecta. El miedo no anda en burro y por eso puede ponerse al servicio de los sujetos como un GPS que los oriente para moverse no para quedarse paralizados ante el goce obsceno que otro detenta.
5. Spinoza para renovar una teoría de la explotación
Insistimos: uno de los logros de este libro es la deconstrucción de la metafísica de la subjetividad –voluntad del individuo libre– tal y como la promueven las teorías de la felicidad neoliberal. Esta operación de desmonte se debe a la destreza con la que combina una cartografía sociológica actualizada sobre la base de la antropología spinoziana de los afectos, dando lugar a una reflexión materialista y política de la obediencia. A partir del constructivismo spinozista del deseo, Lordon logra reunir sobre un mismo plano la afección individual, la inducción institucional y el hecho de que es la misma autoafección plural de lo social la que motiva de diversas maneras a los deseos particulares.
La empresa capitalista, que aspira y aprende a operar en este nivel de autoafección de lo social, encuentra un límite en su propia constitución política restringida a una finalidad adaptativa; y lo hace en el hecho de que su trabajo tiende a alinear el deseo sobre su propio deseo amo (vía variadas técnicas de coaching). El consentimiento será fijado a “un dominio restringido de disfrute” (imposibilidad de cuestionar la división del trabajo), y la movilización afectiva de los conatus se realizará en función de objetivos muy definidos y delimitados.
Se trata, al fin y al cabo, de reconstruir una teoría crítica del valor, modificando a Marx a partir de la ontología spinoziana de la potencia; de introducir en la teoría marxiana del valor, que Lordon ve como “objetiva y substancial”, la carga de subjetividad proveniente del espinosismo. La lucha de clases será entonces retomada a partir de afirmar la lucha por la justicia monetaria.
Spinoza le permite a Lordon volver al concepto de explotación en el plano inmediatamente político –tras argumentar que en Marx este se ve reducido a una categoría económica (la plusvalía) –, y postularlo como una teoría de la captura de la “potencia de actuar”. La explotación por captura de la potencia adopta la forma de la desposesión de la autoría colectiva (la cooperación social) a favor del nombre individual (el patrón).
En su actualización spinoziana de la explotación de la potencia, Lordon aprehende el carácter central que la empresa desempeña en el plano de la constitución política del presente en tanto que actor preeminente del agenciamiento de potencias/pasiones en vistas a un proyecto determinado. La empresa es la comunidad capitalista.
¿Contamos con un pensamiento comunista de la comunidad capaz de incluir en su regla la entera división social del trabajo? Sin esa regla no tendríamos cómo sustituir, por fin, al salariado. Lordon no se priva de proponer una reconfiguración de la empresa en la “res comuna”, que sería como una radicalización y localización de la “res pública”. Lo que la república es a la vida general, sería la res comuna a la socialización de la forma-empresa. Se trata de la aplicación constitucional de la democracia radical a empresas concretas.
Para darle inmanencia a este pasaje se hace preciso radicalizar aún más la comprensión de la noción de explotación, ya no bajo el modelo de la separación/reencuentro de la potencia (alienación), sino en la forma de una explotación de las pasiones por la vía de un enrolamiento de las potencias: “la explotación pasional fija en cambio las potencias de los individuos a un número extraordinariamente restringido de objetos –los del deseo-amo” (Pascal Sévérac).
La indagación de Lordon repone la ontología spinoziana de lo común como base para la comprensión de la materialidad del dominio neoliberal y como base de una crítica que oriente la cooperación deseante hacia un comunismo político. En Spinoza el camino del descubrimiento de ese comunismo se da a partir de la preservación material del deseo individual como uno de los efectos del colectivo, solo hay deseo junto con otros, el deseo “individual” o “particular” o “singular” no es sin la presencia de otros que permite el despliegue por la vía de la utilidad común, de un comunismo de bienes y afectos. Sin embargo, Spinoza se ocupa de advertir que este movimiento comunista es tan difícil como raro, pues la dinámica de lo político, bajo la que el comunismo se constituye, está atravesada por un mar de pasiones que hace discordar a las personas entre sí. Para sortear esta advertencia realista, Lordon termina por jugar su última carta: reivindica al Tratado político como un pensamiento de los agenciamientos comunistas, no en un sentido utópico, sino en tanto se preocupa por los agenciamientos capaces de alojar y conectar más deseo-potencia.
↧
Experiencias, testimonio de experiencias en el diván por @sladogna
¿Cómo abrir un horizonte que escape a las trampas del modelo clínico de la medicina cuando ella habla o reporta un caso? La medicina, la psiquiatría y la psicología requieren ese modelo, eso no está ni bien ni mal, así lo requieren esas disciplinas y sus practicantes verán qué hacen con eso. Solo que en análisis ¿Qué hacer con lo que ocurre en las experiencias de cada cura o situación de análisis?
Es aquí en que encuentra un terreno el testimonio de la experiencia. Cada experiencia de testimonio, como su signo lo indica, es una cuestión corporal, en efecto, en la práctica romana testimoniar dejaba claro que se trataba de un hecho subjetivo, en que el sujeto que testimonia lo hace con su cuerpo; testis= testículo dio lugar al término “testimonio”; las mujeres se revelan como teniendo una forma particular de testis, de ahí que sus testimonios suelen calificarse de brutales, como Lacan calificaba a los testimonios de su experiencia que nos legó Melanie Klein.
Sigamos un poco los despliegues de José Attal respecto de este tema:
Se puede intentar un acercamiento a la noción de testimonio, considerado no como restitución, sino como el lugar mismo de la experiencia: una metamodelización.
El testimonio se realiza en el momento mismo de realizarlo, no es el relato de algo que ya ocurrió, es el testimonio de lo que está ocurriendo al brindar el testimonio, ni más ni menos. Conviene distinguir entre el testimonio con intenciones de testimoniar del testimonio que se realiza sin intención de hacerlo.
[El testimonio inintencional]:
Supongamos que pasamos por la calle al lado de dos personas que están hablando del accidente que acaba de tener lugar sobre la calzada. Esas personas no nos hablan. Son entonces para nosotros los testigos del accidente, pero no son en sí testigos, personas testimoniando. No reportan a alguien que un accidente ha tenido lugar, sino que hablan de lo que ocurrió, del accidente. Supongamos que nosotros mismos no hayamos visto el accidente y que además todas las huellas hayan sido borradas. Puesto que escuchamos a las personas hablar del accidente, llegamos a pensar que hace un momento hubo un accidente en esta calle. La cuestión es la de saber si, haciendo esto, sabemos o si creemos que ha habido un accidente. La respuesta, me parece, es que lo sabemos. La razón es, en primer lugar, que nuestro conocimiento ya no está parasitado por nuestra fe. En efecto, sólo podría ser una cuestión de fe si quedaba abierta la posibilidad de una mentira. Pero evidentemente, ésta es excluida por la manera en la cual adquirimos la información: no sabíamos que había habido un accidente porque se nos dijo que había habido un accidente, sino porque escuchamos gente hablar de un accidente. Nuestro conocimiento no procede de su testimonio, sino de lo que les oímos decir.
¿Cómo decir mejor la diferencia fundamental entre pensar en un objeto y hacer conocer ese objeto a alguien?[i]
A partir de aquí daremos algunos testimonios recogidos sin intención en experiencias diversas del análisis.
Freud, presencia de…la Gestapo.
Entre marzo (mes del Anschluss, anexión de Austria al III Reich) y abril de 1938, tuvo lugar lo que Jones llama “una curiosa escena”, se trató de lo siguiente: “la casa de Freud había sido invadida por otra banda de los S.A., y dos o tres de ellos se abrieron camino hacia el comedor. La señora Freud, como suele ocurrir en un caso de emergencia, sacó fuerzas del fondo de su corazón. En el más amable tono hospitalario ofreció un asiento al centinela...le resultaba desagradable ver a una persona extraña de pie en su casa...estaban debatiendo los planes de mezquino pillaje que la situación les permitiría realizar, cuando en el vano de la puerta apareció...Freud atraído por el alboroto.” Años antes (1934) Freud le decía a su paciente J. Wortis que estaba garantizaba la “absoluta privacidad” de lo que dijese. La instalación posterior de una guardia de las SA “afuera” del consultorio, cuando Jones comenta esa “escena” con Freud este le contesta “¡Solo! ¡Si yo estuviera solo, hace mucho tiempo que ya me habría desprendido de la vida!”
Lacan : un testimonio
Durante varios años me he apartado de todo propósito de expresarme. La humillación de nuestro tiempo, bajo los enemigos del género humano, me alejaba de ello, y después de Fontenelle me he abandonado a la fantasía de tener los puños llenos de verdades para cerrarlos mejor sobre ellos. Confieso esta ridiculez porque marca los límites de un ser en el momento en que éste va a dar testimonio. ¿Habría que denunciar en ello algún desfallecimiento ante lo que de nosotros exige el movimiento del mundo, si nuevamente se me ha ofrecido la palabra en el momento mismo en que se revela hasta para los menos clarividentes que una vez más la infatuación del poder no ha hecho más que servir a la astucia de la Razón? Júzguese con toda libertad cuanto puede sufrir mi búsqueda.
Por lo menos, no he pensado en faltar a las exigencias de la verdad, alegrándome de que se pueda defender aquí a ésta en las formas corteses de un torneo del habla. [Acerca de la causalidad psíquica, Escritos I]
El genocidio en un análisis
En México, en una ciudad: Tampico, Estado de Tamaulipas, ubicada en una zona de guerra, un psicoanalista recibe pacientes. Hablando con él de puro curioso le preguntó si los temas de las guerra la narcotráfico, el genocidio, los combates que despliegan los narcos en esa ciudad aparecen en su diván, si los pacientes hablan de esos temas. Su respuesta fue la siguiente:
“No, para nada, de eso no hablan. Si, ocurre en la vida cotidiana , incluso cuando los recibo se escuchan en el consultorio los tiroteos entre narcos, entre narcos y el ejército, se escuchan, solo que de ese tema no hablan, no es el motivo de su padecimiento o de lo que quieren hablar”
El padre, la paternidad, los padres en una experiencia
Un analizante, a su manera, trata de hablar con su analista de un tema que le inquieta, incluso se diría que su tema es lo que le está pasando o le pasa a su hijo. En ese horizonte un día solicita hablar y para comenzar lanza la siguiente exclamación:
“¡Ya estuvo!, ¡Ya chole! con los padres de Ayotizinapa, ya ni la frieguen hablando, hablando y hablando de sus hijos como si fuera su único tema, molestan y molestan”
El analista intervine con tono de sorpresa preguntando “No entiendo, puede aclarar algo por favor…¿Usted vive en Ayotzinapa?”
El analizante a su vez sorprendido por esa insólita pregunta: “Perdón ¿Qué pregunta usted? No, yo no vivo en Ayotzinapa ¿Por qué pregunta eso?”
El analista suelta a boca de jarro “Ahh, pero… hace tres años que usted viene y solo habla, habla, y habla de cómo lo afecta lo que le ocurre a su hijo”
Ahora cada lector verá que hace con los signos que en estos testimonios dejan aparecer en cada uno un significante.
Ahora cada lector verá que hace con los signos que en estos testimonios dejan aparecer en cada uno un significante.
[i] Stéphan Chauvier, “Le savoir du témoin est-il transmissible?”, en: Revue Philosophie N° 88: Le témoignage: perspectives analytiques, bibliques et ontologiques, Éditions de minuit, París, 2005, pp. 40-41.
↧
Escribe Judith Butler desde París
Escribe Judith Butler, desde París:
Estoy en París. Ayer por la noche pasé cerca del sitio de la matanza, en la calle de Beaumarchais. Cené en un lugar que está a diez minutos de otra de las dianas de los ataques. Todos los que conozco están bien, pero muchos que no conozco están muertos, traumatizados o de luto. Es indignante y terrible. Hoy las calles estaban concurridas por la tarde pero vacías por la noche. La mañana se despertó inerte. Los debates televisivos que tuvieron lugar inmediatamente después de los acontecimientos parecen dejar claro que el “estado de emergencia”, aunque temporal, en realidad crea el precedente para la intensificación del estado de seguridad. Los temas tratados en la televisión incluyen la militarización de la policía (de qué modo “completar” el proceso), el espacio de la libertad y la lucha contra el “Islam”, este último entendido como una entidad amorfa. Hollande al hablar de “guerra” trató de parecer masculino, pero lo que más llamó la atención fue el aspecto imitativo de su actuación -volviéndose difícil tomar en serio su discurso. Y, sin embargo, este bufón ahora asume el papel de jefe del ejército.
La distinción entre el Estado y el ejército se disuelve en un estado de emergencia. La gente quiere ver a la policía, quieren una policía militarizada para protegerlos. Un deseo peligroso, aunque comprensible. Muchos se sienten atraídos por los aspectos benéficos de los poderes especiales otorgados al soberano en un estado de emergencia, tales como las carreras de taxi gratis para cualquier persona que tuviera que volver a casa anoche y la apertura de los hospitales para todos los afectados. No se ha instaurado un toque de queda, pero los servicios públicos se redujeron y las manifestaciones se han prohibido – incluyendo las reuniones para lamentar los muertos fueron consideradas ilegales. Asistí a una de esas reuniones en la plaza de la República, donde la policía ordenó que todo el mundo debía dispersarse, y pocos obedecieron. Vi un breve momento de esperanza.
A los que comentan los eventos tratando de distinguir las diferentes comunidades musulmanas, con su diversidad de posiciones políticas, se les acusa de buscar “matices”: el enemigo debe ser completa y totalmente aniquilado, y las diferencias entre los musulmanes, yihadistas y el Estado Islámico son cada vez más difíciles de discernir en los discursos públicos. Incluso antes de que ISIS asumiera la responsabilidad de los ataques, muchos han señalado con el dedo, con total certeza, al Estado Islámico. Personalmente me pareció interesante que Hollande haya declarado tres días de luto oficial, mientras que se han intensificado los controles de seguridad, algo que trae un nuevo significado para interpretar el título del libro de Gillian Rose, “Mourning becomes the law” (El duelo se convierte en ley). ¿Estamos viviendo un momento de duelo o una sumisión a un poder del Estado cada vez más militarizado, de suspensión de la democracia? ¿De qué manera se instaura ese modelo de estado con mayor facilidad cuando se vende en nombre del luto? Habrá tres días de duelo público, pero el estado de emergencia puede ser prorrogado hasta por 12 días antes de que se necesite su aprobación en la Asamblea Nacional. Y, sin embargo, la explicación de la situación es que necesitamos restringir las libertades con el fin de defender la libertad – una paradoja que no perturba a los doctos comentaristas de la televisión. De hecho, los ataques fueron dirigidos con claridad a lugares emblemáticos de la circulación libre y cotidiana en Francia: un café, una sala de conciertos, un estadio de fútbol. En la sala de conciertos, al parecer, uno de los asesinos responsables de 89 muertes violentas acusó a Francia de no intervención en Siria (contra el régimen de Assad) y a Occidente de la intervención en Irak (contra el régimen baazista). No es, por tanto, un posicionamiento (si podemos llamarlo así) totalmente contrario a la intervención occidental en sí.
También hay una política de nombres: ISIS, ISIL, Daesh. Francia se niega a decir “Estado Islámico” para no reconocer su existencia como Estado. Quieren mantener el término “Daesh”, palabra árabe que no es aceptada por la lengua francesa. Mientras tanto, esta fue la organización que se atribuyó la responsabilidad por el ataque, diciendo que era en represalia por los bombardeos que matan a los musulmanes en el territorio del califato. La elección de un concierto de rock como el objetivo de uno de los ataques – como escenario de los asesinatos, en realidad – se justificó por ser un lugar para la “idolatría”, un “festival de la perversión”. Me pregunto donde encontraron el término “perversión” – parecería que han estado leyendo la bibliografía de otra área.
Los candidatos presidenciales han llegado con sus opiniones: Sarkozy propone ahora campos de detención, diciendo que son necesarios para detener a cualquier sospechoso de tener vínculos con los yihadistas. Y Le Pen aboga por la “expulsión”, ella llamó hace poco “bacterias” a los nuevos inmigrantes. Es muy posible que Francia consolide su guerra nacionalista contra los inmigrantes por el hecho de que uno de los asesinos entró claramente al país por Grecia. Mi apuesta es que será importante seguir el discurso sobre la libertad en los próximos días y semanas, tendrá implicaciones para el estado de la seguridad y el allanamiento de las versiones de la democracia que tenemos ante nosotros. Una libertad es atacada por el enemigo; otra es restringida por el Estado, que defiende el discurso del “ataque a la libertad” por el enemigo como un ataque a la esencia de lo que es Francia, pero suspende la libertad de reunirse (el “derecho a la manifestación”) en medio del luto, y prepara una mayor militarización de la policía.
La cuestión principal parece ser: ¿qué vertiente de la extrema derecha se impondrá en las próximas elecciones? ¿Y cuál será la “derecha tolerable” cuando Marine Le Pen sea considerada “centro”? Son tiempos de miedo, tristes y preocupantes, pero existe la esperanza de que todavía somos capaces de pensar, hablar y actuar en medio de todo esto. El proceso de duelo parece haber sido totalmente limitado en el territorio nacional. Apenas se habla de los casi 50 muertos en Beirut el día anterior, tampoco de los 111 muertos en Palestina sólo estas últimas semanas. La mayoría de personas que conozco dicen que están en un “punto muerto”, incapaces de pensar en profundidad acerca de la situación. Una forma de pensar en ello tal vez llegue con la invención de un concepto de duelo transversal – considerar cómo se produce la métrica del lamento, cómo y por qué los asesinatos en el café me conmueven con mayor intensidad que los ataques en otros lugares. Parece que el miedo y la rabia pueden convertirse en un feroz apoyo al estado policial. Tal vez por eso prefiero a los que dicen que están en un “punto muerto”: significa que tomará algún tiempo pensar en la situación. Es difícil pensar en el espanto. Se necesita tiempo, y tener compañía con la que pasar por ese momento – hay, tal vez, espacio para que esto suceda en una “reunión” no autorizada.
↧
↧
Darse color: la identidad es con otros
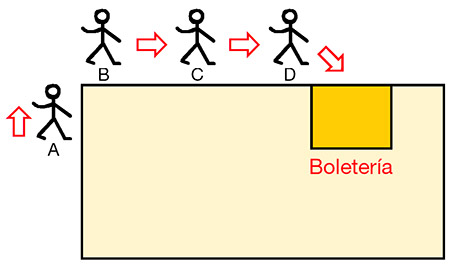
Sombreros en la entrada a un cine
 Por Adrián Paenza
Por Adrián Paenza[Lacan escribió en El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma, [su primera versión más difundida en castellano es de 1966, texto presentado por Lacan "como si fuese" el mismo que editó en una revista de arte en 1945, entre ambos textos hay diferencias conceptuales, ver Escritos 1]Un problema de lógica El director de la cárcel hace comparecer a tres detenidos selectos y les comunica el aviso siguiente: "Por razones que no tengo por que exponerles ahora, señores, debo poner en libertad a uno de ustedes. Para decidir a cual, remito la suerte a una prueba a la que se someterán ustedes, si les parece. "Son ustedes tres aquí presentes. Aquí están cinco discos que no se distinguen sino por el color: tres son blancos, y otros dos son negros. Sin enterarles de cuál he escogido, voy a sujetarle a cada uno de ustedes uno de estos discos entre los dos hombros, es decir fuera del alcance directo de su mirada, estando igualmente excluida toda posibilidad de alcanzarlo indirectamente por la vista, por la ausencia aquí de ningún medio de reflejarse. "Entonces, Ies será dado todo el tiempo para considerar a sus compañeros y los discos de que cada uno se muestre portador, sin que les esté permitido, por supuesto, comunicarse unos a otros el resultado de su inspección. Cosa que por lo demás les prohibiría su puro interés. Pues será el primero que pueda concluir de ello su propio color el que se beneficiaría de la medida liberadora de que disponemos. "Se necesitará además que su conclusión esté fundada en motivos de lógica, y no únicamente de probabilidad. Para este efecto, queda entendido que, en cuanto uno de ustedes esté dispuesto a formular una, cruzará esta puerta a fin de que, tomado aparte, sea juzgado por su respuesta...]
Aquí el tema formulado por Adrián Paenza, matemático Sombreros en la entrada a un cine
A esta altura de la vida, supongo que usted y yo ya debemos haber visto y/o leído muchísimos problemas lógicos que involucran sombreros. Yo mismo ya debo haber escrito al menos una docena. Sin embargo, siempre aparece alguno distinto, alguno que me llama la atención porque le agrega “algo” que no había planteado en los casos anteriores. De hecho, me había comprometido (conmigo mismo) a no agregar ninguno más, salvo que contuviera algo distinto de lo que escribí hasta acá. Así fue como apareció el problema que aparece más abajo y le sugiero que –si tiene cinco minutos libres– los pueda dedicar a pensarlo. Acá va.
Hay cuatro personas (A, B, C y D) que están haciendo una cola para comprar entradas para el cine. Fíjese cómo es la configuración geográfica mirando la figura.
El lugar es muy angosto y por lo tanto, solo B, C y D (los tres más cercanos a la boletería) aparecen uno detrás de otro. Como la cola da vuelta al llegar a la esquina, la persona que llamé A solamente puede ver al que llamé B, mientras que B puede ver a C y D; C puede ver solo a D; y D no ve a ninguno de los otros tres.
Supongamos ahora que tenemos cuatro sombreros: dos blancos y dos negros.
Tome usted los cuatro sombreros y distribúyalos de la forma que quiera, de manera tal que ninguno de los cuatro pueda ver qué color de sombrero usted les asignó.
Cuando haya terminado, yo voy a ir preguntando a cada uno si saben qué color de sombrero tienen. Voy a ir en orden: al primero que le voy a preguntar es a A, después a B, tercero a C y luego a D. Todos pueden escuchar las respuestas de todos.
Ahora viene lo interesante. Fíjese si usted puede detectar cuál de los cuatro es “diferente” que el resto. ¿En qué sentido? En el siguiente: cuando llegue a esta persona, si él (o ella) puede contestar, entonces los otros tres podrán deducir lógicamente qué color de sombrero tienen.
Pero hay más: si al llegar a esta persona sucede que él (o ella) no puede contestar, entonces esto también les permitirá deducir a los otros tres qué color tiene cada uno.
Dicho de otra forma, hay uno de las cuatro personas que tiene la siguiente facultad: si contesta, los otros tres también podrán. Y si no puede contestar, los otros tres sí podrán.
¿Cuál de los cuatro es y explicar(se) por qué? Ahora le toca a usted. Yo sigo más abajo.
Respuesta
Empecemos analizando lo que le sucede a A. ¿Hay alguna distribución posible de sombreros que le permita a A saber qué color de sombrero tiene cuando yo le pregunte primero?
La respuesta es que no. ¿Por qué? Es que como A solamente puede ver el color de sombrero de B y todavía ninguno de los otros tres dijo nada que lo pudiera ayudar, entonces no le queda otra alternativa que la de quedarse en silencio. Conclusión: A no tiene esa facultad.
¿Qué sucede con B? Fíjese que pueden suceder dos cosas: o bien C y D tienen sombreros del mismo color (no importa si son blancos o negros) o bien tienen sombreros de colores distintos. Esto, que parece una obviedad, es determinante para la solución. Veamos.
Supongamos entonces que C y D tienen el mismo color de sombrero. Esto le sirve a B para deducir que tiene el otro color. Pero a partir de acá, pueden contestar los otros tres. Cuando B dice su color, A sabe que él también tiene el mismo, y tanto C como D tienen el contrario de A y B.
Ya sabemos entonces que si B puede contestar los otros tres también. ¿Quiere seguir pensando usted sin leer el texto? Igualmente, yo sigo.
La otra alternativa que me queda por analizar surge si B no pudiera contestar mi pregunta.
Para que eso suceda es porque C y D tienen colores distintos. Pero este dato es determinante –otra vez– para que puedan contestar los otros tres. ¿Por qué? Es que A, cuando advierte que B no puede contestar, es porque está viendo que C y D tienen colores diferentes. Pero como A sí puede ver el sombrero de B, entonces sabe que o bien C o bien D tienen el mismo color (que B), y luego A, tiene el otro que queda.
Por ejemplo: supongamos que B ve que C tiene el color blanco y D tiene el color negro. En este caso, B no puede contestar y se queda callado. Esto le indica a A que C y D tienen colores diferentes. Pero la diferencia es que A ve el color de B (digamos que B tiene color negro). En ese caso, A tiene que tener sombrero de color blanco.
Lo relevante es que el silencio de B le permite a A deducir qué color tiene. Ni bien A dice su color, entonces B sabe que tiene el color diferente al de A. Y a partir de acá todo es sencillo, porque B dice su color, C ya sabe que tiene un color diferente al de D y como lo está viendo lo puede deducir, y D dice el color que resta.
Este análisis permitió deducir que B tiene la facultad de la que hablaba al principio del problema: si B contesta, todos están en condiciones de inferir qué color tienen y lo dicen. Pero, si B no puede contestar, entonces A sabe qué color tiene y a partir de allí los otros también.
Así como está planteado el problema, nunca se llegaría a la instancia en la que tengan que ser C o D los primeros en contestar. Cualquiera sea la distribución de sombreros, alguno de los dos primeros (B o A) tuvo que haber hablado antes.
Reflexión final
¿Cuál es el objetivo de plantear un problema de este tipo? No crea que yo supongo que cada uno de nosotros en la vida cotidiana está tratando de deducir qué color de sombrero tiene puesto en función de los colores que tengan otras personas. No, no es así. Si llegara el caso en el que importa el color de sombrero que uno lleva puesto, uno ¡se lo saca y mira!
Sin embargo, ser capaz de hacer análisis de este tipo suele cooperar para avanzar en situaciones en donde los datos parecen insuficientes y uno cree que necesita buscar más información de la que es verdaderamente necesaria. En definitiva, ser capaz de hilvanar ciertos argumentos en forma lógica es lo que nos permite imaginar diferentes escenarios y tener previstos planes A o B o C.
Es que en la vida real, o bien uno no está usando un sombrero o bien el contexto no permite que uno se lo saque y mire de qué color es.
↧
Tres signos(RSI) ¿leer los tres al mismo tiempo?What!!! sesión 28/11/2015
↧
Dignidad, signo que produce una subversión
Guattari, Foucault, Lacan
Prólogo: Este texto de Adrián Paenza, matemático: Mohamed Bouazizi, en pocos días más se cumplen cinco años del 17 de diciembre de 2010 fecha de su muerte. Ese día, en Túnez, un vendedor ambulante de uno de los múltiples “mercaditos” empujaba su carrito con frutas y verduras, como tantos otros, como otros miles. La policía se le acercó y, como tantas otras veces, le dijeron que la balanza marcaba mal y que estaba violando las regulaciones. Era mentira,... a la policía eso no le importa. Lo dieron vuelta, lo alzaron por los pies y lo pusieron cabeza abajo para que se le cayeran las monedas que había juntado hasta allí, no cayó ni una: Mohamed no había logrado vender nada. Uno de los policías, mujer, mortificada porque no había dinero del que apropiarse, lo sopapeó e insultó a su padre muerto. Le confiscaron el carro y la balanza.
Mohamed fue hasta el centro de la ciudad para quejarse. El oficial de turno estaba ocupado en una reunión. Furioso, humillado, impotente... tuvo una reacción distinta. Esta vez no quiso aceptar más la indignidad del trato. Consiguió solvente para pintura, se lo tiró todo encima frente a la misma oficina en donde no lo habían querido recibir... y se prendió fuego ¿Qué tuvo de diferente éste para disparar semejante reacción en cadena? Bouazizi tenía 26 años el día que decidió inmolarse. Ese episodio despertó las protestas; la represión no alcanzaba. Diez días después de ¡veintitrés años! En el poder cayó el gobierno de Ben Ali
Paenza, matemático, toma como nudo de su texto un sentimiento. Cada sentimiento se caracteriza por un hecho: es corporal, es un signo corporal, material que está más allá de las palabras, que se ubica entre las palabras y las cosas, se ubica entre piel y carne. En la grieta de las palabras y las cosas surgen los signos de los sentimientos y de los afectos, entre ellos circula, se mueve, hace acto la cuota de dignidad que cada quien tiene a su disposición ¿A qué se debe la elección temática de Paenza? Quizás tenga que ver con un hecho de dignidad/ indignidad que afecta o afectará la Argentina, a consecuencia del triunfo de la ultra derecha neoliberal en el balotaje, un triunfo por el 2,67% de votos, lo cual es…un triunfo en la dictadura democrática en la que vivimos.
En 1960 Lacan lanzo un término interesante “la subversión del sujeto”, como parte de la dialéctica del deseo, quizás los excesos simbólicos que lo aquejaban en ese momento colaboraron para limar un dato: la subversión, la insurrección de cada ciudadano, de cada analizante, solo es posible a partir de un cambio subjetivo corporal, eso enciende la pradera al compartirse con otros.
La dignidad como sentimiento pone en marcha el movimiento por el cual un hombre aislado, un pequeño grupo de ciudadan@s, una minoría plebeya dice: “No obedezco más” , así echa a la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su vida –ese es un momento irreductible. Porque ningún poder es capaz de hacerlo imposible...es un desgarramiento que interrumpe el hilo de la historia, y sus largas razones, para que un hombre pueda, de forma real, preferir el riesgo de la muerte a la certeza de tener que obedecer. Como señaló Michael Foucault la certeza es la esclavitud, optar por arriesgar esa certeza abre un momento nuevo e incierto pero que es preferible a seguir sosteniendo las cadenas
La dignidad su puesta en acto se produce sin que nadie sea obligado a ser solidario. Nadie es obligado a encontrar que esas voces confusas cantan mejor que las otras y dicen el fondo último de lo verdadero. Basta que existan y que tengan contra ellas todo lo que se empeña en hacerlas callar, para que tenga sentido escucharlas y buscar lo que quieren decir.
En la vida de cada sociedad hay más sentimientos, afectos, signos que las que los intelectuales, los analistas entre ellos, a menudo imaginan. Y estas ideas son más activas, más fuertes, más resistentes y más apasionadas de lo que pueden pensar los políticos. Hay que estudiar el momento nimio en que el sentimiento genera un acto con la explosión de su fuerza. Decía Foucault, esto no está en los libros que las enuncian, sino en quienes las encarnan y manifiestan su fuerza, en las luchas que se llevan a cabo por esos sentimientos. No son las ideas las que mueven el mundo, porque justamente el mundo tiene ideas (y porque las produce muy continuamente), que no es conducido pasivamente según los que lo dirigen o los que querrían enseñarle a pensar de una vez para siempre ( Cfr.: Michel Foucault, “Les reportages d’idées”, en Dits et écrits, vol. III, 1976-1979)
La dignidad en castellano es un sustantivo femenino Cualidad del que se hace valer como siendo alguien, que se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es interesante subrayar como el sentimiento de la dignidad refuerza la vida de cada persona. Para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona humana, sino un objeto, al igual que judíos, gitanos y homosexuales durante el nazismo. Es constante en la historia de la humanidad negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella.
El componente sustantivo de la dignidad es reconocido por los seres humanos sobre sí mismos, se la ha pretendido reducir a ser un producto de la racionalidad, de la autonomía de la voluntad y el libre albedrío, aunque si nos detenemos un poco veremos que existen humanos que bajo ese criterio no podrían tenerla: bebés, niños, desprotegidos, “disminuidos psíquicos”, jóvenes, mujeres,…vendedores ambulantes como Mohamed Bouazizi.
Mohamed Bouazizi por Adrián Paenza
En pocos días más se cumplen cinco años del 17 de diciembre de 2010. Ese día, en una pequeña ciudad (Sidi Bouzid) de Túnez, que no llega a los 125 mil habitantes, un vendedor ambulante de uno de los múltiples “mercaditos” empujaba su carrito con frutas y verduras, como tantos otros, como miles de otros. Era un día más, que no se diferenciaba de todos los anteriores ni de los que habrían de seguir. Mohamed, el vendedor ambulante, tenía tres años cuando se murió su padre. Para poder alimentar a su familia necesitaba pedir dinero prestado para llenar el carro de mercadería, y apostar a la fortuna de que ese particular día, por alguna extraña razón, pudiera vender lo suficiente como para poder devolver lo que había pedido y quedarse con una mínima diferencia que le permitiera poner comida en el plato de sus dos hijos y señora. Y en el propio.
Pero ese día fue distinto. La policía se le acercó y, como tantas otras veces, le dijeron que la balanza marcaba mal y que estaba violando las regulaciones. El sabía que era mentira, pero... a la policía eso no le importa. Lo dieron vuelta, lo alzaron por los pies y lo pusieron cabeza abajo para que se le cayeran las monedas que había juntado hasta allí. Pero no cayó ni una: Mohamed todavía no había logrado vender nada. Uno de los policías era una mujer que, mortificada porque no había dinero del que apropiarse, lo sopapeó e insultó a su padre muerto. Y encima le confiscaron el carro y la balanza.
Mohamed se fue hasta el centro de la ciudad para quejarse. Le dijeron que el oficial de turno estaba ocupado en una reunión. Furioso, humillado, impotente... tuvo una reacción distinta. Esta vez no quiso aceptar más la indignidad del trato. Desesperado, consiguió solvente para pintura, se lo tiró todo encima frente a la misma oficina en donde no lo habían querido recibir... y se prendió fuego.
Esta historia podría ser como tantas otras, decenas, centenas, miles de otras historias para las que ya parecemos anestesiados. Es que hay también miles de vendedores ambulantes allí, en todo el mundo árabe, como los hay acá, en esta parte de Occidente, aunque aparezcan vestidos distinto por las características de cada cultura. Tómese un minuto cuando tenga tiempo y recorra el mapa de esa zona en Africa y Asia: Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Jordania, Israel, Libia, Irak, Irán, Siria... La corrupción policial está expandida y las humillaciones del tipo de las que describí más arriba son moneda común. De hecho, investigando sobre este caso particular, descubrí muchísimos ejemplos similares. ¿Qué tuvo de diferente éste para disparar semejante reacción en cadena?
Bouazizi tenía 26 años ese día, el día que decidió inmolarse. Ese episodio despertó las protestas que en principio se redujeron a su propia ciudad, pero la reacción policial, tan brutal como siempre, esta vez encontró resistencia popular. Hartos ya de estar hartos, la historia de Mohamed era la historia de todos. Las protestas se expandieron porque las redes sociales permitieron viralizar lo que antes se podía censurar. Ahora ya no se puede. El “dictador/tirano” que estaba al frente del Ejecutivo (me cuesta llamarlo “el presidente de Túnez”) Zine-el Abidine Ben Ali, fue a visitar a Bouazizi al hospital, tratando de tapar el sol con la mano. Le quisieron salvar la vida, pero no pudieron. Murió el 4 de enero de 2011. La protesta creció aún más; la represión no alcanzaba. Diez días después, llegó el momento de escapar y después de veintitrés años... ¡veintitrés años!, Ben Ali huyó a un refugio en Arabia Saudita. [1]
El mundo árabe dejó de contemplar. Las protestas se siguieron expandiendo y la zona ya parecía un volcán en erupción, algo así como si existiera alguna forma de “lava humana”. Ya no sólo había reacciones en Túnez y en Egipto, sino que también se hacían incontenibles en Libia, Jordania, Kuwait y hasta Bahrein. Hasta que rápida –e inesperadamente– le llegó el turno a otro (de los que nosotros tuvimos tantos, ¿no?) de los que aprovechando que la sociedad les entrega armas (nunca voy a entender por qué) para que puedan usar “legalmente”, se dan vuelta y las usan en contra del propio pueblo. Así es como cayó Hosni Mubarak en Egipto, después de ¡tres décadas! en el poder.
¿Quién hubiera podido decir que la afrenta a la dignidad de uno de los vendedores ambulantes terminaría con semejante reacción? La escena de Mohamed prendiéndose fuego desató las protestas que después fueron rebeliones, puebladas, que terminaron eyectando a un dictador, después a otro, que dispararon protestas en Libia, que llevaron a una guerra civil, que decidieron la intervención de la OTAN (en 2012)... y la historia sigue. Sigue hoy porque las condiciones específicas, técnicas, no cambiaron.
Kurt Andersen fue el periodista de la revista Time que, si bien tenía su base en el Líbano, se trasladó hasta Túnez para escribir (y describir) la historia. Allí recibió dos testimonios que creo, son bien representativos y profundos. Uno fue de la madre de Mohamed. El otro, de su hermana menor. La madre, Mannoubia Bouazizi le dijo a Andersen: “Mi hijo se inmoló para no perder su dignidad”. Y la hermana, Basma, de sólo 16 años, agregó (y preste atención para que no se le pase por alto la reflexión de una adolescente con toda el espesor que contiene): “En Túnez, la dignidad es más importante que el pan”.
Se están por cumplir cinco años. ¿Qué lección aprendemos nosotros de este drama que parece lejos y para el cual estamos prudentemente anestesiados? En todo caso, en nuestras tierras no pasa nada... ¿no? No tenemos que preocuparnos. Esto solamente les pasa a “ellos”. Y “ellos” están lejos y no entienden nada.
[1] El actual gobierno de Túnez pidió cooperación a Interpol acusándolo de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes. Fueron condenados él y su mujer (in absentia) en junio de 2011 a 35 años de prisión por robo de dinero en efectivo y joyas. Un año más tarde, en junio de 2012, otra corte tunecina lo condenó a prisión de por vida por incitación a la violencia y asesinato y una corte militar lo condenó a otra vida en prisión por las represiones violentas e indiscriminadas. Mientras tanto, en abril de 2013, la mujer (Leila Trabelsi) devolvió en un cheque 28.800.000 dólares. El actual gobierno tunecino está a la búsqueda de detectar en dónde tiene la familia de Ben Ali más de ¡mil millones de dólares que se robaron!
↧
Judith Butler: Expresar ideas ¿considerado terrorismo doméstico?
«Expresar ideas se empieza a considerar terrorismo doméstico» por NÚRIA NAVARRO, 6/12/2015
Judith Butler, en el CCCB, donde dictó la conferencia 'Cuerpos que aún importan', dentro del ciclo Humans'.
¿Sintió la violencia en carne propia? Sí. Fue una etapa de gran inquietud. No sabía cómo ir a la escuela, cómo vestir, cómo explicárselo a mis padres. No se trataba de una decisión racional, era una experiencia corporal que se imponía.
De ahí su 'pensar desde el cuerpo'. Sí. Luchar para decidir con quién te acuestas pone el cuerpo en el centro del discurso. Todos los que pelean por la protección contra la violencia tienen el cuerpo en el centro de la organización política. Por aquel entonces, yo simplemente me pregunté cómo encontrar la libertad de aparecer en el mundo, con los otros. Pero, ojo, previamente tuve muy claro que podía.
"Hay que redefinir lo 'humano', de manera que incluya a cualquiera que sufre una violencia aceptada"
Ahora se pregunta cómo vivir juntos, todos, en este mundo revuelto. Y no es fácil. Si en la vida en pareja, que es un contexto de afecto, aparecen la ambivalencia y la agresividad, cohabitar en el mundo cuando somos de diferente origen, religión y lengua es aún más complicado. Pero estamos obligados a vivir juntos, a afrontar los problemas de reconocimiento del otro.
Los telediarios dicen otra cosa. Debemos preguntarnos: '¿Quiénes somos?'. Y no fijar una respuesta. ¡Nada de definir quiénes somos por adelantado! Es fundamental hacerse la pregunta indefinidamente.
Mientras, la economía va definiendo quién sí y quién no.¡Es terrible! Hay gente absolutamente paralizada. Los pobres, los precarios, los sin esperanza. Pero Judith Butler tiene más preguntas que respuestas.
Vaya. ¿Ni siquiera una intuición? Cuando escribí sobre género subrayé que era un acto performativo. Es decir, defendí el género como un devenir. Lo central es que cada persona tiene el poder de actuar. Es muy importante afirmar ese poder, que yo no sentí de joven.
Querer no siempre es poder. Advierto lazos de solidaridad que van más allá de la defensa de los derechos propios y que impulsan a la movilización. Creo que es posible articular una alianza política de los que se oponen a las condiciones de precariedad, que incluya a los que la sufren. Una vez lo consigamos, una vez definamos qué es una 'vida vivible', podremos llegar a acuerdos políticos y económicos sobre los principios de igualdad. Hay que contar con el apoyo de los otros para contestar al poder explotador. ¿Suena utópico?
Un poco, sí. Hay que creer que es posible precisamente cuando parece que no es posible. La solución puede emerger en la escena de la imposibilidad.
Debe de ser usted muy paciente. [Ríe] Tengo esperanza.
48 feminicidios en España este año desesperan, por ejemplo. Por eso importa la acción. He pasado un tiempo en Latinoamérica y he notado la enorme alianza entre feministas y no feministas para combatir la violencia contra las mujeres y los 'trans'.Han ido juntas a la Corte Interamericana para hacer constar que la violencia sexista es una violación de los derechos humanos. Hay que reconceptualizar la idea de 'humano' que incluya a cualquiera que sufra una violencia aceptada.
¿Quiénes sufren más la "violencia aceptada"? Las mujeres, las minorías raciales, los discapacitados, los sin techo, los refugiados... Pero, cada vez más, la gente que entiende su trabajo como temporal y prescindible, que no pueden pensar en futuro y sienten que, de algún modo, son responsables de su condición.
Los damnificados aumentan. La desigualdad está aumentando a cotas inaceptables.
¿Qué la indigna sobremanera? El caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en México, por ejemplo. La violencia contra unos jóvenes que querían ejercer su derecho de reunión y de expresión es absolutamente horrible. Tanto como ver que la policía se encoge de hombros y dice 'es imposible descubrir quién fue', 'no hay rastro'. Y luego aterrizan los forenses argentinos y descubren muchos 'rastros'. Es execrable no solo la complicidad de la policía con los crímenes, sino también el silencio del Estado de México, y de mi propio país, Estados Unidos.
¿Los hipercríticos como usted se sienten cómodos en su país? Vivo en San Francisco, y en California tenemos muchos problemas con la policía, que ahora se entrena en empresas de seguridad. Tratan a la gente como a terroristas, pese a que se limiten a expresar su derecho a protestar. Expresar ideas en el espacio público empieza a ser visto como una forma de terrorismo doméstico.
¿Los atentados de París darán 'bonus track' al abuso? Sí. Pero redoblar la seguridad es entrar en guerra contra el propio pueblo.
Lleva 25 años aventando teorías, ¿orgullosa de algún cambio sustancial? Desgraciadamente los libros no tienen la capacidad de cambiar las cosas. Pero insisto en que es necesario sentir que es posible actuar, antes de actuar. Hay que tener la confianza y la experiencia de sí para modificar las cosas. Pero hay demasiada gente que no cree tener la capacidad.
En el caso de las mujeres, convendría que se interesaran los hombres. El feminismo es un movimiento para las mujeres, para los hombres y para los que desbordan el género normativo.
¿Cuántas paradas faltan para el fin del patriarcado?[Ríe] Aún hay demasiados marcos de poder a combatir, no solo ese. El racismo, la misoginia, el colonialismo, el capitalismo. Poner en cuestión todos los vínculos de poder es una tarea posible.Bien, ¿pero qué les diría a ellos? Es importante que participen en el feminismo porque pueden influir sobre otros hombres, dar ejemplo de una masculinidad alternativa, no violenta. El mejor feminismo es el que se opone a la desigualdad, la subyugación y la explotación. El que trabaja sobre el concepto de poder.
¿Por ahí pasa la emancipación? Lo peor es ser absolutamente dependiente de un poder que te oprime. Es una subyugación invivible, horrible en su circularidad. La liberación de ese poder es una forma de emancipación. Lo aceptable es ser dependiente de una forma de poder que no oprime, que permite vivir. En cualquier caso, la emancipación se logra de manera colectiva.
¿Y usted, de qué o quién depende? De quienes amo y me aman, de todos aquellos que me leen.
Benditos. Sus libros son endemoniadamente difíciles. ¡Oh, lo siento de veras! Pero hay gente que le gusta trabajar con el lenguaje y medirse con la dificultad.
En su línea. ¿Ha logrado al fin estar bien en su propia piel?[Ríe] De vez en cuando.
↧
↧
Si, estudio detallado de consulta @sladogna
Es interesante, es muy convocante la realización de estudios en detalle sobre las consultas a la ciudadanía. Ni siquiera he logrado encontrar ningún estudio detallado respecto de las dos últimas elecciones presidenciales, suelen ocurrir que se confunde el análisis con la "visión", es decir no se leen datos , solo se los interpreta, tomemos solo un caso : el día de hoy carecemos de un estudio detallado,pormenorizado de los 2453 municipios que AMLO recorrió, incluso escribió un libro a partir de ese recorrido.Solo que no sabemos qué ocurrió electoralmente en ese municipios.
Aquí dejo para los interesados un link para leer un estudio pormenorizado sobre la consulta, lo interesante es que no estudias los pro o los contra, sino que qué estudian, cuántos, dónde votaron los que votaron en una consulta que dijo NO a un mega proyecto. Estudio realizado por José Merino y Eduardo Fierro publicado en Animal Político, aquí el link: http://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2015/12/08/por-que-gano-el-no-al-ccchapultepec/
↧
Horacio González se despide de la Biblioteca Nacional @sladogna
↧
Guy Le Gaufey, La oscura claridad de la omnipotencia
La oscura claridad de la omnipotencia
Guy Le Gaufey
Antes de la publicación en español del libro “Une archéologie de la toute-puissance” y en ocasión de un breve paso por Buenos Aires, Guy Le Gaufey pronunció dos conferencias en la Librería Hernandez, los días 5 y 6 de octubre pasados, con el título “La oscura claridad de la omnipotencia”. Organizadas por Juan Carlos Piegari como reuniones de la École lacanienne de psychanalyse, retomamos aquí la versión subida por Lobo Suelto! que elaboró Ana Fabbri quien realizó primero la transcripción del material sonoro registrado durante la exposición del 5 de octubre,y que luego fue corregido por Guy Le Gaufey.
Gracias a todos. Estoy aprovechando la ocasión de un viaje relámpago a Montevideo para detenerme aquí y proponerles dos pequeñas conferencias. Habitualmente presento primero un trabajo escrito y después escribo un libro, afinando lo del libro con un seminario o algo así. Esta vez, no sé ni cómo ni por qué es exactamente lo contrario: escribí el libro antes, el último libro que no está traducido hoy, que se llama en francés “Une archéologie de la toute-puissance”. El subtítulo es: “De dónde viene el gran Otro tachado”. Para mí la cuestión es la de la omnipotencia... En francés es un poquito diferente... Se trata de la “toute-puissance”, la omnipotence en francés es una palabra que existe también pero que no se utiliza tanto; se dice comúnmente la “toute-puissance”... La omni-potencia no es exactamente la misma cosa pero hablaré de la omnipotencia aquí. No quiero por lo tanto intentar convencerlos de que es un concepto clave en el psicoanálisis ni de que todo gire alrededor de la omnipotencia: absolutamente no. Es un concepto lateral, que aparece en los seminarios de Lacan de los años 50, un poquito en los de los 60 y desaparece casi totalmente después. Entonces, es una cuestión que encontré escribiendo el libro, pero MUCHO antes en el primer seminario que di en 1985, el primer año de la École lacanienne de psychanalyse, cuyo título fue (en castellano) “Potencia de la inhibición”, es decir que la cuestión de la potencia, de la omnipotencia me interesaba desde siempre. La inhibición, al contrario, es un concepto clave en el mundo freudiano al punto de que, en el Proyecto, por ejemplo, sin la inhibición ya no hay nada. El sistema secundario empieza con la inhibición. Parece una palabra negativa en la clínica, pero en la teoría la inhibición es algo… necesario. Bueno, dejo de lado la cuestión de la potencia y la inhibición para insistir sobre la cuestión de la omnipotencia, de esta palabra y en una perspectiva... rara, digamos, que Lacan toma muy temprano. Por ejemplo, se lee en un párrafo del texto “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo”, es decir en uno de los textos tardíos de los Escritos, una primera cita que es esta;
El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad” –Lacan clásico-. “margen que, por más lineal que sea deja aparecer su vértigo por poco que no esté recubierto por el pisoteo de elefante del capricho del Otro. Es ese capricho que, sin embargo, introduce el fantasma de la omnipotencia no del sujeto sino del Otro” –mayúscula- “donde se instala su demanda” –y entre paréntesis esta precisión de Lacan:- “(sería hora de que este clisé fuese de una vez por todas colocado en su lugar)” –fin del paréntesis- “y con ese fantasma la necesidad de su refrenamiento por la ley” –fin de la cita.
Es una manera de decir “chau” a una idea freudiana a propósito de la omnipotencia de las ideas que “el hombre de las ratas” pasó a Freud y una concepción de la omnipotencia que también pertenece a la psiquiatría, omnipotencia de las ideas del lado de la neurosis obsesiva, pero también de cierto tipo de delirio. Les ruego abandonar por un momento esta concepción de la omnipotencia para arriesgarnos en otra perspectiva a propósito de este concepto e intentar apreciar de otra manera lo complicado de este concepto de omnipotencia; de no concebirlo tan directamente como una fantasía y ya. Otra precisión..., que está también casi en el mismo texto de Lacan... Dice esto (me interesa el verbo final):
Ahora bien, la potencia, quiero decir, lo que decimos cuando hablamos de potencia, hablamos de ello de una manera vacilante. A la potencia nadie le pide estar en todas partes. Se le pide estar donde está presente, y es precisamente porque donde es esperada ella desfallece que empezamos a fomentar la omnipotencia”.
Espero que el verbo “fomentar” en castellano sea exactamente lo mismo que fomenter en francés; ¿es común el verbo fomentar?, ¿sí?, ¿cómo? Es calentar, pero hacerlo de una manera bastante mala. La omnipotencia se trata de fomentarla precisamente en el momento en que la potencia desfallece. Entonces, les ruego otra vez no concebir la omnipotencia como una super-super-super potencia. No es exactamente lo contrario sino que se trata de abandonar por un momento la cuestión de un superlativo de la potencia. Se trata de otra cosa. Y para entenderlo bien, o mejor, les propongo un rodeo, esta noche, por la teología. Vamos a ocupar toda la noche con este rodeo, con la teología, porque es bastante complicado lo que pasó entre –esencialmente- entre el siglo XI y el siglo XIV, para establecer bien en un campo de la razón la cuestión de la omnipotencia de dios.
Hay una especie de invención textual en la biblia, en el texto de ¿Yob se dice? ¿Job? Sí. Estoy en Buenos Aires: Job. Bueno, entonces... ¿Se acuerdan de Job? ¿No? ¿Del texto? Porque es un texto famosísimo que se comentó tantas veces. Me interesa un solo punto en Job. No tanto sus tres amigos quienes vienen a explicarle por qué dios le persecuta (risas), son tres psicoanalistas o psicólogos que intentan ayudarle, que no valen nada, les dice Job, hasta el momento en que dios entra en escena con un prólogo enorme y maravilloso de sus proezas en calidad de creador del mundo, al final del cual Job reconoce que él no está en capacidad de entender nada - aquí está el viraje del texto: el “ignorabo” (en latín, en latín de Job). Es el momento en que se decreta que: “las vías del señor son impenetrables”. ¿Insondables? En francés también. Y es este movimiento que funda la omnipotencia de dios. El momento en que dios escapa, definitivamente para Job, a la capacidad de entender lo que quiere Él. Antes, el dios era muy-muy potente, pero se podía captar o entender lo que él quería. A partir de Job hay un paso más que dice: “yo no puedo entender lo que Tú quieres”. Lo que Lacan llama muy simplemente “el capricho del Otro” se puede concebir también desde otra perspectiva mucho más fuerte, como lo que pasa en Job.
Y a partir de ahí tenemos que seguir un poquito con Job, desembocando en un autor que me gusta mucho porque en el libro anterior había hablado mucho de él: Pedro Damiano. Me había encontrado primero con un texto suyo de 1051, en el siglo XI, un libro que se llamó de una manera rara: “El libro de Gomorra”. En este libro, Pedro Damián dice con razón que él inventó la palabra, el sustantivo “sodomía”. Antes existía el calificativo, “la ciudad de Sodoma”, por supuesto, pero el sustantivo “sodomía” fue una invención del inicio de la reforma gregoriana y una invención de Pedro Damiano. Pero el mismo Pedro, quince años después, escribió un texto famoso – él era una voz importante en la cristiandad de aquella época –, y escribió una “Carta sobre la omnipotencia de dios”. Un texto de un centenar de páginas; y también hay eventos textuales en ese texto que son bastante importantes y vamos a ir un poquito rápido para entender bien lo que él intentó exponer.
Se trata de un debate entre él y un otro... teólogo, digamos, de la época, que se llama Desiderius, y este Desiderius pone en relieve una palabra de Jerónimo que dice que mientras dios puede todo, no puede volver virgen a la mujer que fue seducida, después de haber perdido su virginidad, de cualquier manera, no importa aquí. Entonces, el segundo plano de esta pregunta aparentemente simple es enorme, porque se trata no de la inmaculada concepción sino del nacimiento virginal de Jesús.
Tal vez saben que la inmaculada concepción fue un dogma únicamente en 1854 con Pío IX. Fue muy tardío este asunto del dogma. Se dijo durante siglos y siglos pero se volvió un dogma únicamente en el siglo XIX. Pero lo que duró también al lado de la cuestión de la inmaculada concepción es también la del nacimiento virginal de Jesús, es decir la cuestión de saber lo que pasó con el himen de maría en el parto, digamos, porque cuando él, cuando Jesús resucitó, él salió de la tumba sin abrir las puertas; quedaron cerradas. Y, entonces, si al final no abrió las puertas, al inicio tampoco. Este tipo de idea era algo importante, pero nunca se volvió un dogma. Nunca. Pero había gente para creer fuertemente en esa posibilidad, y otros para decir “no-no-no”. Bueno, entonces entre Desiderius y Pedro Damiano es una cuestión muy caliente en el siglo XI ¿Cómo se trata la cuestión?
Se trata de concebir que una jovencita que ya no es virgen, dios puede restaurarla en su virginidad, en sus “méritos” o en su “carne”. Obviamente, es muy diferente. En la primera solución, la de sus “méritos”, dios lo puede porque sería perdonar al pecado, y si no se puede hacer eso no vale la religión. Entonces: sin problema. Pero “restaurarla en su carne”… ¿de qué manera? Hay dos. Dios puede hacer que se suture, es una posibilidad, pero puede también hacer que lo ocurrido nunca haya ocurrido. Ese es el problema que realmente interesa a todo el mundo, teológico y lógico. Y en este camino vamos a seguir a Pedro Damiano que es el radical de la época.
No-no-no. No tenemos que confundir el dogma de la inmaculada concepción y lo que estoy presentado con Damiano. El arcángel Gabriel hizo lo necesario para la concepción; ese no es el problema. El problema viene después, a saber si durante el nacimiento de Jesús ¿qué pasó? ¿Perdió o no su virginidad? Voy a citar dónde Pedro Damiano dice eso. Porque es claro que para él hay un problema lógico importante si dios puede hacer que lo que ha ocurrido nunca haya ocurrido, porque es de veras el trabajo del diablo, no de dios, negar lo que existía. Entonces dice, por ejemplo, Damiano:
Puede ocurrir que Roma, en el presente y el porvenir, deje de existir; puede efectivamente ser destruida, pero ¿cómo pudiera no haber sido fundada antaño?: esto escapa a cualquier pensamiento.
Y su respuesta es únicamente girar hacia la fe. Y dice, en una retórica importante:
Que lleguen esos dialécticos, o más bien esos heréticos, que vean la cosa por sí mismos. Que lleguen, digo, y que miren sus palabras cuando –cita- plantean la mayora, establecen la minora y según lo que crean sacan sus conclusiones. Y dice: si ella alumbró, ha conocido a un hombre. Ahora bien, alumbró, luego, ha conocido a un hombre. Este razonamiento, antes del misterio de la redención humana ¿no parecía de una solidez a prueba de bombas? Pero el misterio se cumplió y el razonamiento se deshizo.
Encontramos de nuevo la actitud de Job en el razonamiento para captar cómo dios trabaja para restaurar la virginidad de la jovencita que la ha perdido: es un problema para el pensamiento en la medida en que no se puede saber, no se puede saber de ninguna manera cómo dios opera o actúa para hacerlo.
Se trata de un problema de voluntad, sí, pero no quiero entrar en esta distinción porque si lo hago vamos a perdernos en un debate mucho más amplio que el pequeño trayecto que les propongo. Pero llamo la atención de ustedes sobre el hecho de que es un poquito la misma operación que la de Descartes comentada por Lacan en el seminario XI cuando vuelve, reintroduce, el Sujeto Supuesto Saber que había rechazado con violencia dos años antes. En ese momento él habla del dios creador de verdades eternas de Descartes, y es un problema de la misma veta. ¿Se acuerdan de, quizás, del debate intelectual en aquella época en la república de las letras en el siglo XVII entre Descartes y Galileo? Para Galileo, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 º, tanto para nosotros como para dios. Y Descartes decía: no. Nuestro saber humano es 180 º pero para dios, no se sabe el cálculo de dios; es una manera de enviar a dios más allá de la capacidad del ego cartesiano de construir su propio saber.
Siglos antes la actitud de Pedro Damiano es exactamente la misma. Se trata de enviar a dios totalmente afuera del pensamiento, ¿para qué?: para establecer bien su omnipotencia. Y a causa de él, a partir de Damiano, se piensa la cosa en dos palabras diferentes. La potencia “absoluta” de dios y la potencia –como más frecuentemente se dice- “ordenada” de dios. Hay una pareja, digamos, de conceptos: potencia absoluta y potencia ordenada. Y, por ejemplo, un poquito más tarde, al inicio del siglo XIII hay un dominicano de la época que precisa las cosas así:
Hay en dios una doble potencia, es decir que su potencia se dice en dos sentidos: absoluto y condicionado (ordenado y condicionado es lo mismo). La potencia absoluta es la potencia considerada en ella misma y por ella. Él puede cualquier cosa, incluso condenar a Pedro y salvar a Judas. Por eso, se llama potencia condicionada la que se refiere a la condición o a la ley con que dios ha revestido las cosas por su bondad. Y por lo tanto que esta condición subsiste, dios no puede hacer lo contrario, lo que haría si condenase a Pedro y salvase a Judas, porque la verdad y la justicia de dios exige que Pedro tenga la vida eterna y Judas, el castigo eterno.
Entonces el principio de la distinción es bastante claro: en tanto que poseedor de una potencia condicionada dios tiene que ser coherente con sí mismo y no puede ir en contra de su sabiduría, su bondad, su creación. Pero en tanto que poseedor de una potencia absoluta no está obligado a nada. Es decir que por un lado se trata de aplicar el principio de contradicción, el pensamiento humano, y por otro lado no: sin principio de contradicción, ¿qué tipo de pensamiento entonces? Pero hay también, aparte de este tipo de consideración, un problema lógico: si hay dos entidades como potencia condicionada/ordenada y potencia absoluta, la cuestión es la de saber qué relación hay entre las dos, y más allá, se debe concebir a cada una como una.
La potencia ordenada se puede concebir muy fácilmente como una potencia, pero la otra que está más allá de la potencia ordenada también, mientras que no podemos saber lo que pasa “más allá de la razón”, aquí Descartes tiene razón en contra de Galileo. Si queremos captar ese “más allá”, encerrarlo en nuestro pensamiento, entonces tendríamos que inventar otra potencia absoluta, más allá de la primera absoluta.
Es aquí que viene un papa que se llamaba Juan XXII, nosotros hemos conocido bien al número XXIII, pero el XXII, el número anterior, salió en el siglo XIV. Fue el primer papa de Avignon, cuando había dos papas. Primer papa de Avignon en 1316. Y él –un teólogo muy sutil-, escribió esto (escuchen bien):
Algunos distinguen y dicen que dios puede muchas cosas por su potencia absoluta que no puede hacer ni hace por su potencia ordenada. Pero aquello es falso y erróneo, porque la potencia absoluta y la potencia ordenada de dios son la misma cosa y no son distinguidas la una de la otra sino por el nombre como Sauro y Pedro, mientras que es el mismo hombre quien es nombrado por estos dos nombres. Luego” –es un lógico- “de la misma manera que es imposible que alguien golpee a Sauro sin golpear a Pedro, y que Sauro haga algo que Pedro no hace ya que son el mismo hombre, es imposible que dios pueda por su potencia absoluta hacer otra cosa de la que puede hacer por su potencia ordenada porque son idénticas y no se diferencian ni se distinguen sino por el nombre.
Sutil. Bien-bien. Porque no se trata de decir “de hecho, hay una sola potencia”. No. Hay dos, pero son idénticas; se distinguen sólo por el nombre. Es un problema. Como lo comenta el filósofo francés que editó un libro clave para mí, en el cual se encuentran casi todos los textos del siglo XI al siglo XVI que hablan de la potencia de dios: “No hay potencia absoluta sino en la medida en que no se ejerce, pues que no puede ejercerse sino a través de la potencia ordenada”. Y esta última consideración me permite saltar directamente a Duns Escoto. Otro viraje.
Es la opinión común a partir del siglo XIV: hay dos potencias de dios pero son idénticas, a no ser por el nombre. Por ejemplo, Occam decía: “aunque la potencia de dios es única, con palabras diferentes, se dice que dios puede algunas cosas por su potencia absoluta que no hará nunca por su potencia ordenada, es decir, por hecho”. Es un poquito complicado, pero lo que me interesa en Duns Escoto es que lo que se dice a propósito de dios, gracias a él, va a decirse de cualquier agente libre.
Porque no se les escapa que todo esto trata de mantener nada menos que la libertad de dios. Dios no está obligado a nada. Puede seguir su creación, su bondad, puede estar limitado por eso pero se trata de concebirlo sin limitación, y de ahí la necesidad de pensar en una potencia absoluta de la cual no se puede decir mucho. Entonces la última cita que me importa aquí, porque Escoto va a introducir la diferencia de “hecho” y “derecho”, como la matriz de diferencia en el derecho, entre hecho y derecho. Entre hecho y derecho, la primera matriz de eso fue la diferencia entre potencia absoluta y potencia ordenada. Si es complicado, vamos a aclararlo más tarde a través de preguntas. Bueno, antes, un poquito de Duns Escoto para ampliar, agrandar la perspectiva:
En todo lo que actúa por el intelecto y una voluntad y que puede activar de una manera conforme a la ley, sin por lo tanto hacerlo de una manera necesaria, tenemos que distinguir potencia ordenada y potencia absoluta. Aquí está el por qué –dice él- de la diferencia entre ambos: este agente puede actuar conforme a la ley y, en este caso, actúa según una potencia ordenada. Pero puede también actuar afuera o en contra de la ley, y por eso es una potencia absoluta que excede a la potencia ordenada, y por esta razón, no solo en dios sino en cada agente libre, tenemos que distinguir entre una potencia ordenada y una potencia absoluta. Es la razón por la cual los juristas dicen que alguien puede hacer eso “por hecho” –es decir, según su potencia absoluta-, o “por derecho” –es decir, según una potencia ordenada por el derecho…
Espero que sientan bien que la distinción –de hecho/de derecho- que es casi una palabra habitual para nosotros, el concepto de “de hecho” y “de derecho” llene en la línea de la diferencia entre la potencia absoluta (la libertad de dios en tanto que agente libre) y la potencia ordenada (el camino de la ley y todo eso, del razonamiento). Lo importante es que, para mí, la prevalencia del hecho sobre el derecho antes de todo eso era un hecho. A partir de eso, se inscribe en el derecho la prevalencia del hecho. Todo lo que, por ejemplo Agamben, después de Schmitt, construyó sobre el estado de excepción es una manera de incluir la excepción a la ley en la ley. Este movimiento tiene su raíz en esta concepción teológica de incluir la potencia absoluta en la potencia ordenada, y recíprocamente…
Por el momento, estoy siguiendo la pista de Lacan del inicio del capricho del Otro. No quiero perderme en los vericuetos de la teología. Bueno, entonces, es un primer paso, una manera de introducir la cuestión de la potencia absoluta también del rey, pero no puedo en el tiempo impartido hoy ni mañana describir de la misma manera lo que pasó en Francia a fines del siglo XVI y XVII, porque la potencia absoluta del rey no fue tan solo de Luis XIV –el rey absoluto, el rey sol-, fue mucho más temprano – Henry IV. Voy simplemente a comentarlo rápido porque no era algo dependiente de su carácter o su personalidad; la cuestión de la omnipotencia del rey salió de las guerras de religiones, porque antes, el rey de Francia, la “hija mayor de la iglesia”, obtenía su poder no del pueblo, obtenía su poder de dios, y luego había un hilo perfecto de dios al rey y del rey al pueblo. Un hilo, digamos, en el cual la razón –la palabra “razón” se encuentra por todas partes, porque la razón podía subir del pueblo al rey y del rey a dios. Pero a partir del momento en que había en Francia dos religiones, la católica y a reformada, ya no se podía seguir con este tipo de concepción. Voy a darles una cita. En 1578, alguien dijo esto: “Si los reformadores hacen un cuerpo político, y los católicos otro, y si el rey es jefe (cabeza) de los dos partidos, será un jefe monstruoso”. Entonces, a partir de ahí el poder del rey no se podría derivar del poder de dios. No se podría entender cómo dios permitiría que hubiera dos religiones en la misma realeza.
De ahí la construcción a través de un hombre importante en Francia del siglo XVI que se llamaba Jean Bodin. Fue un constitucionalista que escribió un libro que se llamó “Los seis libros de la república”, y él dio una definición muy corta y muy fuerte de la potencia absoluta del rey: “La potencia absoluta del rey es su poder de faltar a las leyes civiles.”
Es clarísimo: otra vez se reconduce aquí la diferencia entre la potencia absoluta y la potencia ordenada: faltar a las leyes. Y en mi opinión esta palabra “faltar a” se encuentra directamente en Schmitt, en Carl Schmitt –un hombre de mala fama pero un constitucionalista interesante-. Porque él, en su libro “Teoría de la constitución”, utiliza una palabra en alemán que es el verbo durchbrechen: por ejemplo, en el futbol, es pasar a través de la defensa. Pasar a través. Hacer una brecha. Atravesar, pero de una manera o sutil o brutal… Fue exactamente la política de Hitler, del führer, que mantuvo la Constitución de Weimar hasta el 45, porque él tenía el poder de durchbrechen a través de la constitución de Weimar; quería decir que, en tal punto, podía suspender no la ley en general –la constitución seguía siendo buena-, pero en tal punto sí, podía faltar a la ley en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto se lo permitía la constitución de Weimar que en su artículo 48 había previsto una tal posibilidad “en caso de emergencia”. Durante del resto del tiempo sí, la ley seguía siendo buena. Entonces eso es un hilo perfecto que va de dios al rey y hasta hoy también.
¿Por qué se dice todo el tiempo… -no sé si aquí también, en la Constitución argentina pasa lo mismo, pero cuando se promulgaba una ley, se promulgaba una ley con el rey de Francia, antes de la firma del rey se escribía “tal es nuestro placer”, para decir que la ley viene tal vez del parlamento, pero obtiene su fuerza de aplicación sólo del rey. La escritura de la ley, por supuesto, puede venir del parlamento, digamos, pero que la ley tiene una cierta fuerza para aplicarse… es una gran cuestión: ¿de dónde viene la fuerza de la ley? Y aquí sí, tengo cinco minutos para entrar en la cuestión, porque hay también un punto clave en la constitución que Schmitt hace del derecho en general, pero no de la constitución sino de la capacidad del juez de poner en acto la ley. No sé si saben que un juez no tiene el derecho de decir “esta ley, es confusa, no puedo trabajar bien con ella”. Está totalmente prohibido. No se puede decir que la ley es confusa: tiene que aplicar la ley y ya. Esto por lo menos en el Código Napoleón que dice exactamente eso: « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Para que no nos perdamos en los vericuetos de la legislación francesa, que son bastante complicados, voy a terminar con la invención, por Napoleón también, del estado de sitio. Porque él inventó algo muy nuevo frente a una guerra totalmente nueva (1811, la Guerra de España), cuando se levantaron partidarios, partisanos, no se llamaban guerrilleros pero hoy se puede decir guerrilleros, la guerra de los partisanos, que cambió todas las reglas de antes, como el terrorismo hoy cambia todas las reglas de la guerra clásica como la de los partisanos (Vietnam, etc.).
La legislación francesa de la Revolución distinguía entre el “estado de paz”, en el cual la autoridad civil y la autoridad militar actuaban cada una por su lado; también reconocía el “estado de guerra”, en el cual la actividad civil actúa de acuerdo con la autoridad militar. Pero hay también en la Revolución Francesa un “estado de sitio”, en el cual toda la autoridad cae bajo la militar. Es decir que hay una sola autoridad que es la militar, pero la invención de Napoleón consistió en decretar un estado de sitio, sin que hubiera el menor sitio de cualquier ciudad. Era únicamente la decisión del emperador, del rey, de decir: “Sí: hay estado de sitio”. Eso va bastante bien hoy con el hecho de decidir que hay peligro. La raíz de este comportamiento de las democracias modernas es el estado de sitio sin sitio, es decir, la más pura decisión en la mente misma del rey o del emperador o del presidente de la república.
Bueno, entonces a partir de aquí se ubica un poquito mejor lo que aparecía como un detalle psicológico del capricho del Otro. Porque si el Otro es el Otro materno –no quiero decir que las madres son caprichosas, yo no lo sé y no lo pienso tampoco-, pero para el niño sí, para el niño sí. Y es típico de la producción de Lacan concebir algo a partir del punto de vista del bebé. El estadio del espejo, por ejemplo, para Wallon es totalmente diferente. Wallon es un observador que mira al bebé, mira a la imagen en el espejo, y dice: “ah, sí, es lo mismo, es el mismo, realmente”. Pero no se trata de esta experiencia para Lacan: es que el bebé no puede comparar su cara, la cara en el espejo y su propia cara: es otra experiencia. De la misma manera, hablar del “capricho del Otro” es exactamente lo que hablaré mañana, con la metáfora paterna, una cierta concepción de la metáfora paterna, en la cual se trata de concebir al “Otro como tal” (expresión clave de Lacan). Si tuviera que escribir otro libro me gustaría que fuera a propósito de la expresión “como tal” en los seminarios de Lacan, porque es un poema: como tal - como tal – como tal. Pero cuando él habla de “simbolizar al Otro como tal” es una operación bastante compleja para la cual me parecía importante detallar también lo de la omnipotencia no concebida como una pura fantasía sino apreciar mejor las condiciones, las paradojas que se establecen alrededor de la concepción de cualquier omnipotencia.
Hay una cuestión de omnipotencia que veremos mañana en la que Lacan, lejos de negar la omnipotencia, la afirma, pero con una precisión en su estilo totalmente negativa. El sentido común a propósito de la omnipotencia es decir que no, no existe por supuesto, y les mostraré mañana que en la transcripción que Miller dio –o no sé quién- del Seminario La Angustia hay un cambio incomprensible de una frase a propósito de una descripción del ateísmo según Lacan. En su frase, Lacan afirma la omnipotencia de cierta manera y en la transcripción hay una negación aparentemente muy razonable de la omnipotencia, como si estuviésemos bien de acuerdo en que la omnipotencia no existe, que es una idea de loco. Veremos mañana que basta desplazar un adjetivo para que todo cambie. Lo vemos mañana, pero ahora podemos discutir un poquito más…
(Se agradece a Ana Fabbri la edición del material)
Publicado 4 days ago por Lobo Suelto
↧



















